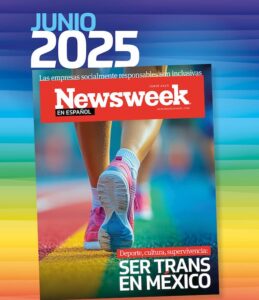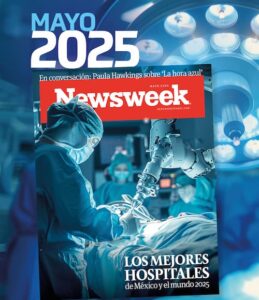El Día Mundial del Refugiado, que se conmemora cada 20 de junio, representa una oportunidad crítica para revisar el estado actual de nuestras políticas migratorias, nuestras estructuras de protección y, sobre todo, nuestro compromiso real con los derechos humanos. En lugar de limitarse a una conmemoración simbólica, esta fecha debería obligarnos a mirar de frente una crisis que, lejos de menguar, sigue creciendo en escala, complejidad e impacto social.
Hoy más de 120 millones de personas en el mundo están desplazadas forzosamente, de acuerdo con datos actualizados del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Esta cifra incluye refugiados, solicitantes de asilo y desplazados internos, y es la más alta registrada en la historia contemporánea.
Esta situación no solo obedece a conflictos armados o persecuciones políticas; también responde al avance del cambio climático, la violencia de género, la discriminación por orientación sexual o identidad de género, y el colapso institucional en diversos países. Es decir, las causas son múltiples, y por lo tanto, las respuestas deben ser igualmente complejas, coordinadas e inclusivas.
También lee: ‘Somos quizá los primeros, pero no los últimos desplazados climáticos en México’
Las mujeres y niñas representan aproximadamente la mitad de la población refugiada. Sin embargo, enfrentan vulnerabilidades diferenciadas y desproporcionadas, como violencia sexual y de género, explotación, trata y exclusión de servicios básicos como salud, educación y empleo.
NO HAY MARCOS NORMATIVOS PARA LAS PERSONAS REFUGIADAS
En muchos contextos, mujeres y niñas asumen además la jefatura del hogar en condiciones de extrema precariedad. Incorporar un enfoque de género en los procesos de protección no es un añadido optativo: es un imperativo legal, político y ético. No hacerlo implica perpetuar la desigualdad estructural dentro de los propios sistemas de acogida.
Lo mismo ocurre con las personas LGBTIQ+. En más de 70 países del mundo, ser quien se es puede implicar persecución, cárcel o incluso pena de muerte. Para ellas, el refugio no solo es una salida territorial, sino una búsqueda desesperada de espacios donde puedan existir sin temor.
Lamentablemente, muchas veces esa protección no llega o llega incompleta. Los marcos normativos en los países de destino suelen carecer de protocolos específicos, y los prejuicios dentro de los sistemas de atención se traducen en revictimización y aislamiento.
No te pierdas: Un retrato íntimo de la relación México-Estados Unidos en tiempos de tensión política
Hablar de inclusión no se reduce a garantizar comida o albergue. Significa asegurar condiciones reales para el ejercicio pleno de derechos: acceso a sistemas de salud sin discriminación, educación en igualdad de condiciones, programas de inserción laboral digna y participación efectiva en la vida pública.
La integración no puede seguir pensándose como una etapa posterior o secundaria. Debe estar en el centro de cualquier política pública de refugio que aspire a ser sostenible y justa.
LAS NARRATIVAS TAMBIÉN IMPORTAN
El lenguaje que usamos para hablar de las personas refugiadas no es neutro: moldea percepciones, refuerza o desmantela estigmas y puede, en última instancia, condicionar decisiones políticas. La sociedad civil, los medios de comunicación, el sector privado y la academia tienen un papel esencial en la construcción de relatos que reconozcan a las personas desplazadas no como víctimas pasivas ni amenazas externas, sino como sujetos con agencia, historias, capacidades y aportes valiosos para las sociedades de acogida.
No elegimos dónde nacemos, pero sí podemos elegir cómo respondemos al sufrimiento del otro. Podemos escoger abrir la puerta, tender la mano, escuchar, aprender, acompañar. Porque cuando defendemos los derechos de las personas refugiadas estamos defendiendo lo mejor de nosotros mismos como sociedad: la capacidad de cuidar, de incluir, de construir un futuro más justo y humano para todas las personas.
Que este 20 de junio no haya pasado desapercibido, que sea un recordatorio vivo de nuestra responsabilidad colectiva. Porque en un mundo tan fracturado, acoger también es un acto de esperanza. N
—∞—
Tania Rodríguez Zafra es directora general de Ayuda en Acción México. Los puntos de vista expresados en este artículo son responsabilidad de la autora.