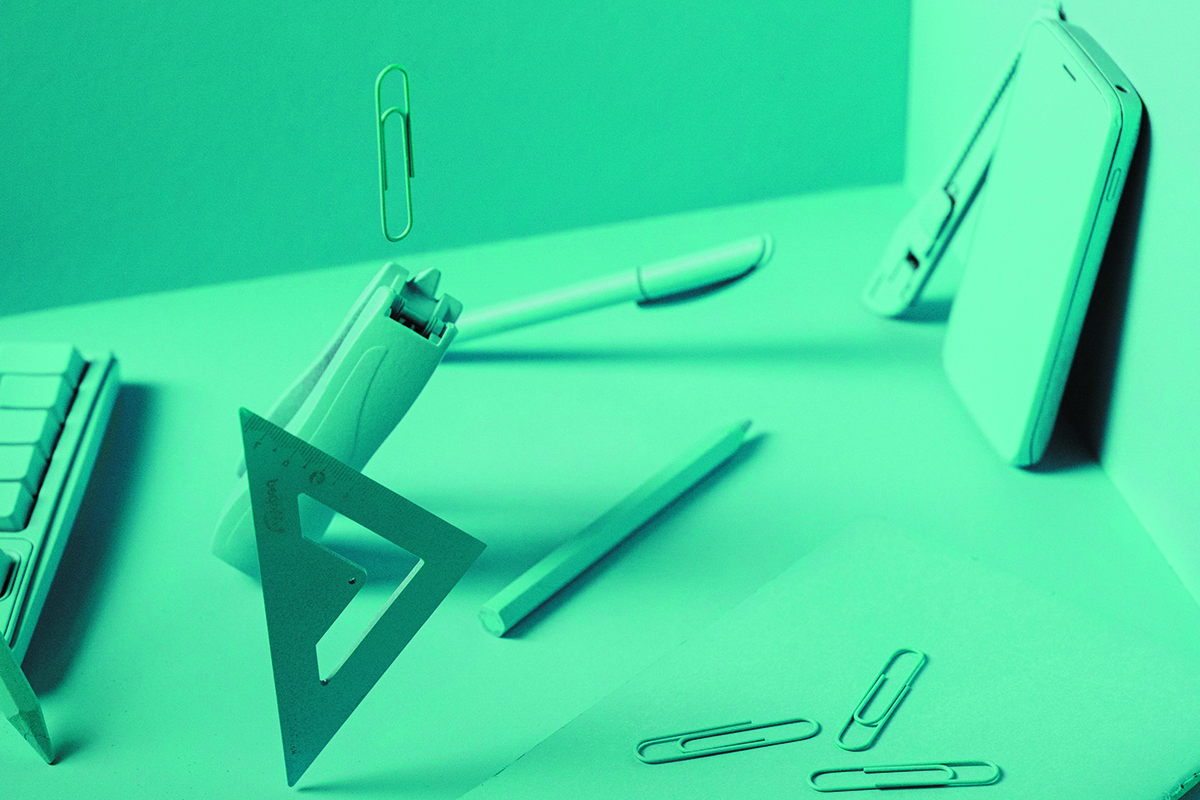Un grupo de científicos halló una cura sorprendentemente simple para la depresión pospandemia en los infantes y sus padres.
LAS AULAS escolares ya han abierto sus puertas, pero no esperemos que eso nos lleve de vuelta a algo parecido a la normalidad que teníamos antes de la pandemia. Los niños están emocionados y llenos de energía. Se retorcerán en sus asientos, platicarán entre ellos mientras el profesor habla, correrán por los pasillos y tendrán más problemas para seguir las reglas.
“Millones de niños vuelven a nuestras aulas con una exacerbada respuesta fisiológica al estrés”, afirma Nadine Burke Harris, antigua pediatra y experta en estrés infantil que actualmente ocupa el cargo de directora del Departamento de Salud de California.
El último año y medio de locura provocada por el covid-19 ha tenido un efecto acumulativo en los niños, afirma Burke Harris. En estas semanas es muy probable que el repentino cambio en la rutina, tras pasar más de un año de confinamiento en casa y aprendizaje remoto y tener que enfrentar las presiones sociales de cualquier aula, desate un torrente de cortisol, que es la hormona del estrés. Si le sumamos la típica emoción de iniciar un nuevo año escolar, incluso algunos de los alumnos que generalmente son silenciosos y tienen buena conducta se mostrarán nerviosos, tristes, asustados y furiosos, y esas emociones podrían manifestarse en el aula como dificultad para poner atención, retraimiento, conductas negativas e inasistencias.

Los potencialmente explosivos primeros días de escuela son todo un reto para los maestros, pero también para los padres, pues tienen que hacer frente a los desahogos emocionales y conductuales en casa. Sin embargo, también es una oportunidad de enseñar a los niños algo más que las tablas de multiplicar y las tareas de lectura. Es una oportunidad de impartir una habilidad que les será útil independientemente de a dónde los lleve la vida: cómo recuperarse de una experiencia difícil.
En los meses siguientes, las acciones de los maestros, junto con los mentores, tutores, adiestradores y, por supuesto, los padres, serán cruciales para determinar cuáles niños serán capaces de emerger del crisol del covid-19 con una resiliencia fortalecida, un atributo que ha sido puesto a prueba en todos nosotros en los meses recientes.
Burke Harris quiere que todos los educadores sepan que la respuesta adecuada no es enviar a los niños hiperactivos a la oficina del director ni exiliarlos en un rincón. En lugar de ello, los educadores deben tratar de ayudar a sus alumnos a comprender por qué sus cuerpecitos están tan acelerados y ayudarles a desarrollar estrategias para calmarse y ajustarse a la nueva normalidad.
Esta es solo una de las recomendaciones que aparecen en el informe de 438 páginas titulado “Mapa de carreteras hacia la resiliencia”, publicado en diciembre pasado por la Dirección de Salud de California, Estados Unidos. En el documento se presenta un plan donde se indica cómo debe responder el personal docente y demás trabajadores de la educación en los próximos meses a las señales de trauma y angustia, estén relacionadas o no con el covid-19.
Burke Harris no es la única funcionaria de salud pública que promueve esa inefable cualidad psicológica que nos da la fortaleza para recuperarnos ante la adversidad, los traumas o las crisis. Mientras la pandemia de covid-19 llega ya a su segundo verano, los índices de vacunación avanzan poco a poco y algunos de nosotros damos nuestros primeros pasos tentativos hacia la normalidad, aún no se sabe cuándo el bienestar mental volverá completamente a los niveles que se tenían antes de la pandemia, cuánto durarán los traumas y la ansiedad del último año y medio, y cuándo seremos capaces de dejarlos ir.
El legado de muerte y destrucción del covid-19 no hará que esto sea fácil, y si el creciente número de casos y las dudas sobre la vacunación nos sirven de guía, aún tenemos un largo camino que recorrer. Esta enfermedad ha provocado la muerte de más de 4.5 millones de personas en todo el mundo, además de dejar una gran cantidad de daños colaterales. Durante la pandemia, miles de decenas de personas más murieron por sobredosis de drogas, en un aumento de 50 por ciento por encima de los niveles anteriores al covid-19. El aislamiento social, la incertidumbre económica y el miedo nos han desgastado a todos. Y aunque las cifras preliminares indican que los índices de suicidio pudieron haber disminuido, lo que constituye un único rayo de esperanza que desafió a todos los pronósticos, muchas personas todavía sufren.
De acuerdo con un estudio, a partir de octubre de 2020 el 30 por ciento de los padres indicó que la salud mental y emocional de sus hijos era peor que antes de la pandemia. Muchos niños se mostraban irritables, dependientes y temerosos, además de tener poco apetito y problemas para dormir. En otro estudio se mostró que 46 por ciento de los adolescentes presentaba signos de trastornos mentales nuevos o de empeoramiento de los ya existentes desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020.
La buena noticia es que, en las últimas décadas, los científicos y psicólogos han realizado excelentes estudios para comprender por qué algunas personas son más resilientes que otras. Lo que averiguaron es alentador. Descubrieron que la resiliencia no es una cualidad estática. Podemos enseñarnos a nosotros mismos y a nuestros hijos cómo ser más resilientes.
LA NEUROCIENCIA DE LA RESILIENCIA
Aunque los filósofos, escritores y psicólogos aficionados han especulado durante siglos por qué algunas personas se recuperan de la adversidad más rápido que otras, fue un estudiante de posgrado de 21 años quien puso en marcha la ciencia de la resiliencia. Cuando Martin Seligman llegó al laboratorio de su supervisor, Dick Solomon, en la Universidad de Pennsylvania, en la década de 1960, se encontró con que había un problema que desconcertaba a los otros investigadores. El equipo había aplicado descargas eléctricas a varios perros a través de un piso forrado de metal para determinar cuánto tiempo les tomaría aprender a saltar por encima de una pequeña barrera para escapar de la descarga. Sin embargo, muchos de los perros no cooperaban.
En lugar de saltar el obstáculo, alrededor de dos tercios de los perros se daban por vencidos tras recibir unas cuantas descargas, se tiraban en el piso de la jaula y rehusaban moverse. Seligman estudió a los perros y finalmente acuñó un término para describir esa conducta: indefensión aprendida. “Los animales habían aprendido que nada de lo que hacían importaba y, por ello, no trataban de hacer nada”, señala.

Seligman dedicaría el resto de su carrera a estudiar no solo lo que había hecho que dos tercios de los perros se dieran por vencidos, sino por qué el tercio restante parecía inmune a la derrota, capaz de soportar el tiempo suficiente para resolver el problema y saltar para escapar de la dolorosa descarga.
En las siguientes décadas, Seligman mostró que la indefensión aprendida también se aplica a las personas. Expuso a varias personas a un factor de estrés inescapable, como el ruido o una descarga eléctrica. Descubrió que dos tercios de ellas entraban en un estado de indefensión aprendida, y muchas mostraban síntomas de lo que más tarde se conocería como depresión clínica. Mediante cuestionarios, Seligman y su equipo comenzaron a hallar una respuesta intuitiva pero poderosa que explicaba cómo el tercio restante podía perseverar: descubrió que las personas más resilientes eran optimistas.
Desde entonces, los neurocientíficos han confirmado esta evaluación con el descubrimiento de los circuitos cerebrales asociados con la resiliencia psicológica y la indefensión aprendida.
Eric Nestler, neurocientífico de la Escuela de Medicina Icahn de Mount Sinai, en la Ciudad de Nueva York, descubrió que los ratones sometidos a estrés desarrollaban anomalías conductuales análogas a la depresión humana en el trastorno de estrés postraumático, que se manifiesta como “anhedonia”, que es la incapacidad de obtener placer del consumo de agua azucarada, alimentos con un alto contenido de grasa, la rueda de ejercicio, el juego, el sexo y otras cosas que normalmente les harían gozar. Un pequeño grupo de ratones pareció recuperar rápidamente su interés en estas delicias.
La diferencia entre ambos grupos se reducía a un circuito neural que abarca los centros de recompensa del cerebro; la corteza frontal, relacionada con el control conductual y la toma de decisiones, y la amígdala y el hipocampo, áreas primitivas relacionadas con la memoria y las emociones. Nestler explica que estas áreas se relacionan con la observación continua del entorno, el recuerdo de sus características más sobresalientes y la modificación de la conducta para adaptarse.
Los ratones resilientes parecían registrar mejor los matices de su trauma, categorizarlos, elegir señales relevantes y seguir adelante. Los ratones menos resilientes tendían a tomar un peligro específico y generalizarlo, lo que los llevaba a doblegarse de miedo aún cuando no tenían que hacerlo.
“Los animales que muestran resiliencia tras sufrir estrés son capaces de responder mejor a los cambios en su entorno”, afirma Nestler. “Son un poquito más audaces y están dispuestos a asumir más riesgos para hallar la manera óptima de funcionar, mientras que los ratones más susceptibles simplemente tienden a recurrir a este estado de evitación negativa”.

Nestler relaciona estos hallazgos con la depresión y con la forma en que las personas responden a los desafíos.
“Todos miramos el mundo detrás de un cristal color de rosa o de uno de color gris”, señala. “La susceptibilidad se relaciona con un punto de vista más negativo, mientras que la resiliencia se relaciona con un punto de vista más positivo. Si tienes un punto de vista más positivo, buscarás ser más activo y con mayores matices, y encontrarás formas de atravesar las complejidades de la vida”.
AMORTIGUAR EL ESTRÉS
En general, los psicólogos están de acuerdo en que la predisposición a la resiliencia es, en parte, genética. Sin embargo, las experiencias de la infancia desempeñan una función clave para dar forma a nuestras expectativas implícitas y para activar los circuitos neurales del cerebro. Es aquí donde entran los padres y maestros.
A Nadine Burke Harris le preocupa cómo reaccionarán los maestros cuando los niños vuelvan a las aulas e intenten procesar todos los traumas relacionados con la pandemia que han tenido que vivir durante el último año y medio.
Burke Harris, antigua pediatra, comenzó a estudiar el efecto de la adversidad en la infancia mientras trataba a los niños de la Sección Bayview de San Francisco a mediados de la década de 2000. Tras observar que muchos de sus pacientes más enfermos también provenían de familias que experimentaban factores de estrés como la adicción a las drogas, el divorcio o las enfermedades mentales, comenzó a estudiar los efectos de las hormonas que los niños liberan cuando sufren un abuso físico o mental, el suicidio, la adicción a las drogas o el divorcio de sus padres, así como otros traumas.
Un elemento central de su trabajo fue la idea de que podemos “amortiguar” en cierta medida el impacto a largo plazo de estos factores de estrés mediante nuestras interacciones con los demás. Las interacciones positivas como el afecto, la gentileza, las risas, etcétera, estimulan la producción de hormonas beneficiosas como la oxitocina, también conocida como “la hormona del amor”, que reduce la respuesta de estrés y nos hace sentir seguros. Estas hormonas contribuyen a conformar nuestra percepción del mundo como un lugar amistoso y no hostil, el cual responde a nuestras acciones en lugar de ignorarlas cruelmente.

Como directora del Departamento de Salud, Burke Harris ha emprendido la misión de capacitar al personal de salud de California para detectar experiencias adversas en la infancia (ACE, por sus siglas en inglés), que son diez factores de estrés en la familia, identificados por primera vez a finales de la década de 1990, los cuales pueden provocar una “reacción tóxica al estrés”, que es una cascada biológica impulsado por el cortisol, la hormona del estrés, y que está ligada a una amplia variedad de problemas de salud que se presentan más adelante en la vida.
En enero de 2020, puso en marcha un ambicioso programa que venía preparándose desde hacía mucho tiempo para invertir 50 millones de dólares en la construcción de infraestructura para capacitar a decenas de miles de proveedores de servicios de salud para que reconozcan los síntomas del estrés tóxico en los niños y en sus padres, y utilicen métodos basados en evidencias para reducir la respuesta de estrés y aumentar la resiliencia.
Justo cuando el programa estaba a punto de despegar, llegó la pandemia. En marzo, cuando empezó el confinamiento, Burke Harris y sus colegas en el ámbito estatal analizaron si debían posponer el programa; sin embargo, decidieron de inmediato que, de hecho, en ese momento era más importante que nunca.
Los niños deben tener “tantas fuentes de interacciones sanadoras y amortiguadoras como sea posible”, se lee en el informe del Mapa de Carreteras, así como interacciones que promuevan un sentido de agencia, que es la antítesis del desamparo aprendido. Esto comienza, dice, reconociendo la dificultad del trauma, en este caso, la pandemia, al tiempo que se enseña a los niños que son ellos quienes controlan su propia capacidad de sanar.
También es útil incorporar actividades que den a los niños la oportunidad de tener éxito, como el arte o los deportes de equipo. En otras palabras, los padres y maestros deben estar atentos a las señales de que los niños desean hablar de sus desafíos, crear un espacio seguro para procesar aquello por lo que han pasado y ayudarles a encontrar maneras de expresar cómo se sienten al respecto. Si los niños actúan en forma negativa, sus cuidadores y maestros deben considerarlo como una posible indicación de que el niño se siente estresado y, en lugar de repartir culpas o castigos, ayudar al niño a tranquilizarse.

“Cualquier cosa que permita que las personas realmente encuentren sentido a lo que ha ocurrido, que hallen un significado a lo que ha pasado”, resultará útil, afirma. “La resiliencia no es algo que los niños simplemente tengan en ellos mismos. Se construye a partir de las decenas, si no es que cientos, de interacciones diarias con el mundo. La cuestión es si el mundo reconoce y responde en una forma que apoye y promueva la resiliencia, o si ese mundo responde en una forma que simplemente activa aún más la respuesta de estrés”.
LO QUE COMPARTEN LOS NIÑOS Y LOS ADULTOS
Las lecciones que los científicos y los funcionarios de salud pública han aprendido sobre la resiliencia en los adultos también se aplican a los niños. Se ha demostrado que las intervenciones que cambian la forma en que una persona piensa sobre la adversidad y cómo se relaciona con su historia de vida fortalecen la resiliencia. Uno de los esfuerzos más ambiciosos en este ámbito es un programa para ayudar a los trabajadores de salud de primera línea de la Ciudad de Nueva York a hacer frente al enorme estrés de trabajar durante la pandemia de covid-19. El programa fue iniciado por Dennis Charney, decano de la Escuela de Medicina Icahn de Mount Sinai.
Charney no es ajeno al trauma. Ha estudiado la resiliencia por más de 30 años como psiquiatra e investigador de neurobiología (entre otros, dirigió el Programa de Investigación sobre el Trastorno del Estado de Ánimo y la Ansiedad del Instituto Nacional de Salud Mental). Ha entrevistado a sobrevivientes de abuso sexual y físico, pacientes afectados por enfermedades congénitas, exprisioneros de guerra de la época de Vietnam y personas expuestas a otros traumas. Pero también aprendió sobre la resiliencia de la manera difícil, al tener que recuperarse de su propia experiencia traumática.
En agosto de 2016, Charney salió de una tienda de embutidos en Chappaqua, Nueva York, con un bocadillo y un café helado, y se encontró con un exempleado enfurecido y armado con una escopeta calibre 20. Con un disparo a corta distancia, el arma desgarró el hombro de Charney, le rompió una costilla, le perforó un pulmón y por poco impacta su hígado. Perdió la mitad de su sangre y pasó cinco días en la unidad de cuidados intensivos de Mount Sinai. (Más tarde, el empleado fue sentenciado a 28 años de cárcel).
“He estudiado la resiliencia todos estos años”, recuerda. “Y me dije a mí mismo: ‘Bueno, quizá voy a descubrir si soy una persona resiliente’”.
Durante su recuperación, Charney se inspiró en las ideas que había estado desarrollando en su investigación. Buscó cultivar el “optimismo realista” que, en su experiencia, frecuentemente resulta esencial para promover la resiliencia, y que consiste en establecer metas alcanzables durante la recuperación. Como kayakista y levantador de pesas competitivo, Charney enmarcó su rehabilitación en términos atléticos: prometió competir en una carrera de kayak la próxima primavera y en la competencia anual del hombre más fuerte. Consciente de que la interacción social es uno de los amortiguadores más poderosos ante el trauma, pidió el apoyo de sus seres queridos y colegas.
Esa experiencia resultó invaluable en la primavera de 2020, cuando Charney se encontraba en el epicentro de la pandemia de covid-19; en ese momento, la enfermedad sacudía a la Ciudad de Nueva York, elevando el índice de mortalidad entre los pacientes hospitalizados hasta un máximo de 32 por ciento. En un momento dado, Mount Sinai, una creciente red de ocho hospitales, atendía a 2,200 pacientes, muchos de ellos en un hospital temporal erigido en Central Park. Las secuelas en la salud mental del personal fueron graves. En una encuesta realizada entre 3,360 trabajadores de salud de primera línea en la Ciudad de Nueva York, alrededor de 40 por ciento cumplía con los criterios clínicos para diagnosticarle depresión mayor, trastorno de estrés postraumático o trastorno de ansiedad generalizada.

“Supe desde el principio que el estrés de nuestros trabajadores de salud iba a ser enorme”, afirma Charney. “Ellos ven la muerte todos los días. A los familiares no se les permite llorar a sus muertos. Nuestros trabajadores de salud no solo sufren el estrés de cuidar a sus pacientes poniendo en riesgo su propia salud, sino también de atestiguar la muerte y afrontar su propio duelo por perder a tantos pacientes en forma tan rápida”.
Charney y sus colegas pusieron en macha de inmediato el Centro para el Estrés, la Resiliencia y el Crecimiento Personal de Mount Sinai, una clínica diseñada para afrontar el impacto “psicosocial” del covid-19 en la salud mental de los trabajadores de salud de primera línea, con el objetivo declarado de “aumentar la resiliencia”. El núcleo del programa es una serie de talleres y grupos de apoyo basados en el optimismo realista y en otras ideas desarrolladas por Charney.
Esas ideas proporcionan información sobre cómo los niños, así como sus padres y maestros, pueden hacer frente a este año escolar, que es particularmente desafiante.
Quizás el enfoque más efectivo del programa fue lo que Charney denomina “reevaluación del trauma”, que implica reflexionar sobre lo que ocurrió y ponerlo bajo una luz más positiva. “La persona analiza lo que le sucedió. Y se da cuenta de que no puede deshacer lo ya ocurrido, pero puede reenmarcarlo”, dice. “Puede asimilarlo en su identidad como persona y seguir adelante”.
Para Charney, este método de reevaluación fue crucial para su propia recuperación hace cuatro años. Le permitió combatir la negatividad refleja que frecuentemente sigue al trauma y que deprime a las personas y las hace sentir indefensas. Comprendió que, aunque su mente consciente pudiera pensar que estaba seguro, las áreas primitivas y emocionales de su cerebro todavía necesitaban cierta labor de convencimiento. Cuando volvió a casa después de su hospitalización, aún no había podido superar completamente la sensación irracional de que el suceso podría ocurrir de nuevo: durante meses no pudo dormir con la luz apagada.
En Mount Sinai, Charney buscó reenmarcar de una forma más positiva la experiencia que él y el personal hospitalario compartían durante la pandemia y, con un poco de suerte, proporcionar una sentido de agencia. “Esto es difícil, probablemente sea lo más difícil que vayan a pasar en toda su carrera”, le dijo al personal. “Pero van a recordarlo con el gran orgullo de que estuvieron aquí en este momento y en este lugar, y verán lo que han logrado. Esto les ayudará más tarde en su vida cuando enfrenten otros obstáculos”.
Para Charney, volver a tener una sensación de control y propósito ha sido muy importante para su recuperación del incidente con la escopeta. Esto se manifestó al perdonar a su atacante. Fue una forma de controlar su reacción ante la crisis, y le permitió seguir una brújula moral compasiva que él sabía, gracias a su investigación, que frecuentemente se relaciona con la resiliencia. “El hecho de poder perdonar y seguir adelante me ayudó a sentirme bien conmigo mismo. Y me ayudó a superarlo. No desperdicié mi tiempo odiando o rumiando pensamientos sobre la persona que lo hizo. Eso nunca sucedió”.
Charney y Ken David, el director ejecutivo de Mount Sinai, se aseguraron de enviar cartas de agradecimiento a todo el personal, junto con un medallón. La idea era hacerles saber que se les apreciaba y que lo que hacían era importante.
CONSEJOS DEL SEÑOR POSITIVIDAD
El enfoque de Charney coincide con el trabajo que Seligman ha desarrollado desde su descubrimiento inicial, realizado hace varias décadas. Ha buscado formas de traducir los rasgos de las personas optimistas en habilidades que puedan enseñarse, habilidades que se puedan transmitir a niños y adultos para protegerlos contra la adversidad y reducir la probabilidad de que padezcan depresión.
Actualmente, Seligman es conocido en el área como el padre de la “psicología positiva”, un campo de estudio que se centra en analizar los rasgos psicológicos que permiten que los más sanos entre nosotros puedan prosperar, y no en los rasgos relacionados con los trastornos psicológicos negativos.
Seligman piensa que los psicólogos se han centrado demasiado en estudiar la resiliencia en las personas con alguna enfermedad mental, lo cual no resulta particularmente útil cuando se trata de entender lo que la mayoría de las personas experimentan durante la pandemia, afirma. En lugar de ello, ha identificado dos estados distintos entre los que las personas suelen gravitar: la languidez y el florecimiento.
“Ahora mismo, el principal efecto a largo plazo del covid-19 ha sido reducir el bienestar de las personas hasta la zona de la languidez, pero no al grado de producir muchas enfermedades mentales”, dice.
Las personas que caen en la categoría de la languidez muestran pocas emociones positivas, poca participación, pocas relaciones, poco significado y pocos logros, a partir de lo cual Seligman acuñó el acrónimo PERMA (positive emotion, engagement, relationships, meaning, achievement, es decir, emociones positivas, participación, relaciones, significado, logro). “La languidez no está definida por la presencia de un alto nivel de ansiedad o depresión —dice—, sino por la ausencia de los factores positivos, la ausencia de emociones positivas, la ausencia de participación, la ausencia de buenas relaciones, la ausencia de significado”.
En las últimas dos décadas, afirma, él y otros profesionales han desarrollado más de una docena de ejercicios que han demostrado, en los estudios, que aumentan de manera confiable estas características PERMA. Para ayudar a pasar de la languidez al florecimiento sugiere lo que denomina “visita de gratitud”, un ejercicio en el que una persona escribe un testimonio de 300 palabras a alguien que le haya cambiado la vida, le pide que le permita visitarla (sin explicarle por qué), y acude a verla para leerle el texto.

“Generalmente, ambas personas lloran. Y generalmente, su bienestar, su PERMA, se eleva y permanece así durante cerca de un mes. Se ha hecho con miles y miles de personas. Las investigaciones demuestran que funciona”.
Otro ejercicio útil consiste en sentarse al final del día y escribir tres cosas que salieron bien y por qué. “Tenemos un cerebro catastrofista, por lo que estamos diseñados para pasar por alto los sucesos positivos y olvidarnos de ellos para centrarnos en los sucesos catastróficos. Pero cuando las personas hacen este ejercicio, se vuelven más atentas a lo positivo y, durante un plazo de hasta seis meses, la depresión y la ansiedad se reducen. La satisfacción con la vida aumenta y esto hace que las personas pasen de la languidez al florecimiento”.
Aunque estos ejercicios podrían parecer empalagosamente sentimentales, Seligman insiste en que son efectivos para lograr que las personas salgan del modo lánguido, y este éxito ha sido validado en estudios científicos con un gran número de participantes.
Los seres humanos somos mamíferos, y la respuesta por defecto de los mamíferos ante los sucesos traumáticos como el covid-19 es la sensación de indefensión, una respuesta que ha sido programada en nuestro cerebro por millones de años de evolución. La clave de la resiliencia consiste en superar este rasgo mamífero. Y con frecuencia, esto requiere un esfuerzo consciente para centrarnos en lo positivo.
Como señala Seligman, el covid-19 no puede ser peor que la peste negra, que provocó la muerte de unos 200 millones de personas en el siglo XIV. En ese entonces, las personas no tenían ni idea de lo que ocurría, y probablemente sentían que no había ninguna solución, lo cual es la receta perfecta para la indefensión aprendida a escala multitudinaria. Sin embargo, con todo y lo mala que fue la peste negra, señala, finalmente condujo a algo positivo: el renacimiento.
Mientras los niños y sus padres luchan con esta difícil fase de la pandemia, vale la pena recordar que hacer un esfuerzo consciente para buscar lo que hay de positivo en este suplicio podría ser nuestra arma más efectiva contra sus desgastantes efectos.
“Creo que subestimamos lo resilientes que son las personas”, afirma Seligman, el optimista incorregible. “Pienso que estamos ya en la puerta de salida”. N
—∞—
Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek