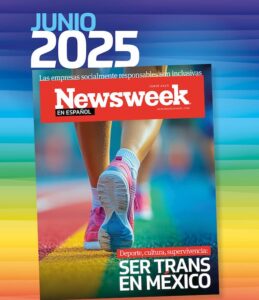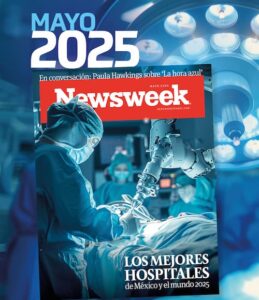CADA AÑO más de 40,000 personas se suicidan en Estados Unidos, y entre 1999 y 2014, la tasa de suicidios aumentó 24 por ciento. Pensarías que, al cabo de generaciones de teorías y datos, estaríamos más cerca de entender cómo prevenir o al menos predecir el suicidio. Sin embargo, un nuevo estudio llegó a la conclusión de que la ciencia de la predicción del suicidio es deplorable, y que las señales de alarma establecidas son tan exactas como la lectura de hojas de té.
Con todo, hay esperanzas. Una investigación reciente ha demostrado que los algoritmos automatizables superan de manera drástica nuestra capacidad predictiva del suicidio. En su evaluación, publicada en la edición de febrero de Psychological Bulletin,los investigadores analizaron 365 estudios realizados en los últimos cincuenta años, los cuales incluyeron 3428 parámetros considerados factores de riesgo, incluidos genes, enfermedad mental y abuso de sustancias. Luego del metaanálisis —es decir, la síntesis de los resultados obtenidos en los estudios publicados—, determinaron que ningún factor de riesgo individual tuvo significación clínica para predecir la ideación, el intento y el acto suicida exitoso.
Puede parecer sorprendente pues, sin duda, las personas deprimidas son más propensas al suicidio que las demás. Y quizá sea cierto. Pero hay que tomar en cuenta un par de cosas: primero, que estamos hablando de estudios predictivos, cada uno con una extensión promedio de casi diez años, de manera que lo que cabe preguntar es si el hecho de estar deprimido hoy significa que tienes mayor probabilidad de suicidarte a lo largo de la próxima década.
Segundo, significación clínica no es lo mismo que significación estadística. En otras palabras, las correlaciones son confiables matemáticamente, pero demasiado “débiles” para tomar medidas a partir de ellas. En un año determinado, se suicidarán, por ejemplo, 13 de cada 100,000 estadounidenses. E incluso si quienes intentan suicidarse tienen el doble de probabilidad de morir por suicidio en un momento posterior, de todas formas su probabilidad es de solo 23 en 100,000. Así que, si hubiera predicho que ibas a morir por suicidio este año basado en un intento previo, de cualquier manera habría tenido un error de más de 99.9 por ciento. “Saber que alguien ha tenido un intento previo es tan útil como comprar dos boletos de lotería”, dice Joseph Franklin, psicólogo de la Universidad Estatal de Florida (FSU, por sus siglas en inglés) y autor principal del artículo. Es verdad que las probabilidades aumentan, pero yo no apostaría mi casa —o una intervención costosa— a que va a suceder.
Para que, en un año determinado, el riesgo de suicidio del estadounidense promedio aumente a 10 por ciento (respecto de 0.013 por ciento), algo tendría que elevar su riesgo en un factor de 750. Sin embargo, según el metaanálisis, ningún factor de riesgo aumentó la probabilidad de suicidio en más de 3.6. En lo que respecta al intento de suicidio, el factor de riesgo más poderoso aumentó la probabilidad en 4.2; y en el caso de la ideación suicida, el incremento máximo de la probabilidad fue de 3.6. Y estas cifras pueden ser exageradas, ya que es posible que no publicaran los hallazgos débiles y, por tanto, no pudieron incluirlos en el metaanálisis (hay que aclarar que un factor de riesgo no es, necesariamente, una causa; por ejemplo, los problemas del sueño pueden influir en la conducta suicida o bien, simplemente pueden predecirla apuntando a un problema más profundo que influye en dicho comportamiento).
Los clínicos tienden a interesarse más en la predicción de pensamientos y conductas suicidas a corto plazo —por ejemplo, en el lapso de una semana—, mas no existen investigaciones que aborden esta interrogante. Haría falta un fondo muy grande de personas con riesgo muy alto para medir un factor de riesgo potencial (digamos, la pérdida del trabajo) y después, en una semana, observar si suficientes de esos individuos tratan de suicidarse para determinar si los suicidas perdieron su empleo esa semana. El problema (para los investigadores, no para la sociedad) es que muy pocos intentamos suicidarnos en una semana determinada. “Muchas personas en este campo —incluidos nosotros— no sabían que no había estudios así, hasta que hicimos el metaanálisis”, señala Jessica Ribeiro, otra psicóloga de la FSU, y coautora del artículo.
Los autores también encontraron que la capacidad de los investigadores para identificar factores que predicen pensamientos y conductas suicidas no mejoró a lo largo de los cincuenta años que evaluaron; y que algunos de los factores de estudio más populares —incluidos los trastornos del estado de ánimo, el abuso de sustancias y la demografía— son algunos de los predictores más débiles.
El campo se ha visto entorpecido porque se analiza un factor a la vez (como la depresión), al tiempo que se ignoran los factores a corto plazo. Pero el suicidio es un fenómeno complejo, con múltiples variables que interactúan. “Pocos esperarían que la desesperanza se mida como un factor aislado para predecir con exactitud la muerte por suicidio a lo largo de una década”, escriben los investigadores. “Con todo, muchos esperarían que, entre los hombres mayores que tienen un arma, antecedentes previos de lesiones autoinfligidas y muy poco apoyo social, el escalamiento acelerado de la desesperanza tras de la muerte inesperada del cónyuge, pueda incrementar el riesgo de muerte por suicidio a unas cuantas horas o días. Y, sin embargo, casi toda la literatura existente ha puesto a prueba la primera hipótesis en vez de la segunda”.
Los investigadores recomiendan desarrollar algoritmos automatizables para detectar patrones útiles entre decenas o cientos de factores de riesgo. Y un artículo, recientemente aceptado para su publicación en Clinical Psychological Science,demuestra el potencial. Colin Walsh, internista y científico de datos en el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, en colaboración con Franklin y Ribeiro de FSU, analizó millones de expedientes de salud anónimos y comparó 3250 casos de claros intentos suicidas no mortales contra un grupo de pacientes aleatorio. Para que su método de predicción fuera ampliamente escalable, se limitaron a los factores que documentarían en entrevistas clínicas de rutina, como demografía, medicamentos, diagnósticos previos e índice de masa corporal. Luego, hicieron que una computadora procesara los datos y buscara patrones que predijeran intentos de suicidio dentro de varios marcos temporales, desde una semana hasta dos años.
El puntaje de precisión de cada algoritmo podría oscilar entre 0.5 y 1, dando un valor de 0.5 a la casualidad y un valor de 1 a la predicción perfecta. A modo de comparación, los factores individuales del metaanálisis alcanzaron puntuaciones aproximadas de 0.58, equivalentes a lanzar una moneda. Sin embargo, la computadora arrojó puntajes que oscilaban de 0.86 al predecir si alguien intentaría suicidarse dentro de dos años, y hasta 0.92 en predicciones de una semana.
Los investigadores han visto varias formas como los algoritmos podrían ser aún más precisos. Para empezar, los modelos no incluyen acontecimientos de vida como pérdida de empleo o rompimientos, o cambios bruscos en el estado de ánimo o la conducta. Ribeiro está recogiendo datos para evaluar la utilidad de estos factores en la predicción a corto plazo, lo cual servirá para predecir no solo quién intentará suicidarse, sino cuándo (para tal fin está recurriendo a foros en línea para reunir suficientes fondos de sujetos). Los investigadores también visualizan los algoritmos integrándose a la conducta de los medios sociales. En un estudio reciente de la Universidad de Pensilvania, 71 por ciento de los usuarios de Facebook y Twitter permitió que los investigadores médicos accedieran a sus canales en línea.
Thomas Joiner, codirector de Military Suicide Research Consortium,tiene grandes expectativas para el aprendizaje automatizado. Joiner es colega de Franklin y Ribeiro en FSU, “así que estoy prejuiciado”, confiesa. “Pero realmente lo veo como el futuro”.
Según los investigadores, la tecnología es la parte fácil. Lo difícil es implementarla. Ya están hablando con clínicos, administradores y pacientes del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt para decidir cómo implementar el aprendizaje automatizado en la atención de los pacientes. ¿Cómo deben compartir los datos médicos? ¿Cuál debe ser el umbral para la intervención? ¿A quién deben notificar cuando se identifique una situación de crisis? ¿Podría haber consecuencias no intencionadas?
Por otro lado, convencer a los clínicos de que confíen en una computadora antes que en sus instintos podría ser muy difícil, a pesar de que el trabajo de décadas demuestra que, debido a nuestros muchos prejuicios, los modelos estadísticos más simples pueden igualar o superar al ser humano en la predicción del desempeño laboral, el éxito académico y las enfermedades psiquiátricas. “La predicción clínica es muy mala”, reconoce Ribeiro, psicóloga clínica. “Eso es bien sabido, pero no significa que aceptemos que nuestras predicciones son malas”. Walsh sugiere un enfoque “híbrido”, en el cual los clínicos incorporen en sus criterios las recomendaciones de la computadora. Joiner opina lo contrario, considera que el criterio humano debe ser una entrada de datos más para la computadora.
Los investigadores confían en que, en última instancia, los tratantes harán lo mejor para sus pacientes. “La labor cotidiana de los médicos es en extremo difícil”, afirma Franklin. “Creo que son muy valerosos y extraordinariamente perseverantes. Al mismo tiempo, reconozco que las tasas de psicopatología en general, y de suicidio en particular, no están disminuyendo”.
Joiner agrega que es imposible exagerar la dificultad y la importancia de la predicción del suicidio. “Son tragedias enormes que devastan a la gente, que devastan a las familias. A veces, durante generaciones”, enfatiza. “El mensaje del metaanálisis y el mensaje de las crecientes tasas es: ‘Tenemos que hacerlo mejor’”.
—-
Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek