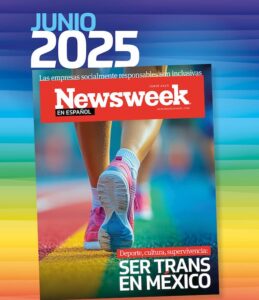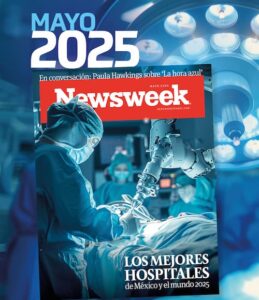El video cuenta la historia de Malala Yousafzai, la paquistaní ganadora del premio Nobel de la Paz quien, en 2012, contando 15 años, sobrevivió a tiro en la cabeza cuando el Talibán la atacó mientras viajaba en un autobús. “Quiero recibir mi educación, quiero ser doctora”, dice, añadiendo que el Talibán arroja ácido en la cara de algunas personas y mata a otras, “pero no pueden detenerme”.
Un chico de 15 años que miraba el corto en una laptop, en el Instituto de Cerebro y Creatividad de la Universidad del Sur de California, no parece conmovido por la historia de Yousafzai. Su rostro es ilegible, tiene la espalda encorvada. Un entrevistador le pregunta qué siente.
Se encoge de hombros: “No sé”. Nada. El investigador prosigue, preguntando qué tipo de persona quiere ser cuando crezca.
“Amable”, responde.
“¿Quieres ir a la universidad?”.
“Sí”.
“¿Tienes planes para después de la universidad?”.
“No he pensado en eso”.
“¿Qué tipo de trabajo de gustaría?”.
“No he pensado en eso”.
El muchacho es uno de los 67 adolescentes de bajo ingreso que la neurocientífica Mary Helen Immordino-Yang ha estado siguiendo en un estudio a cinco años diseñado para entender cómo influyen la cultura, las relaciones familiares, la exposición a la violencia y otros factores en la mente humana. Los sujetos de prueba, procedentes de todo el sur de California, miran 40 cortos de video, cada uno de los cuales muestra una historia real distinta que relata la persona que la vivió. Algunas de ellas –como la de Yousafzai- fueron seleccionada porque son conmovedoras e inspiradoras. Los adolescentes vuelven a mirar partes de los cortos mientras permanecen en el interior de una máquina, y se hace un registro de sus respuestas cerebrales. Transcurridos dos años, les piden que regresen al Laboratorio de Cerebro y Creatividad, una instalación híbrida que combina un centro de aprendizaje, un campus de innovación y un laboratorio de resonancia magnética (IRM), con oficinas de reuniones, arte moderno y galerías fotográficas, así como una sala de teatro donde se organizan lecturas literarias, presentaciones científicas y conciertos con artistas como Yo-Yo Ma. El proceso de prueba se repite para hacer un registro de los cambios a través del tiempo.
Los resultados iniciales muestran una tendencia perturbadora: los muchachos que crecieron con un trasfondo de violencia en sus vidas no muestran tanta emoción en sus respuestas de entrevista y, según sus escaneos IRM, tienen conexiones neurales más débiles y menos interacción en las partes cerebrales relacionadas con la conciencia, el juicio, y los procesos éticos y emocionales.
El trabajo de Immordino-Yang es parte de un campo en expansión llamado la neurociencia de la pobreza. Aunque aún se basa eminentemente en correlaciones entre patrones cerebrales y ambientes particulares, la investigación apunta a una conclusión inquietante: la pobreza y las condiciones que suelen acompañarla –violencia, ruido excesivo, caos doméstico, contaminación, desnutrición, abuso y padres desempleados- pueden afectar las interacciones, la formación de conexiones y la poda sináptica del cerebro joven.
Dos influyentes informes recientes iniciaron el debate público sobre el tema. En uno, los investigadores hallaron que los niños pobres tenían menos materia gris –el tejido cerebral responsable de procesar información y de la conducta ejecutiva- en el hipocampo (implicado en la memoria), el lóbulo frontal (toma de decisiones, resolución de problemas, control de impulsos, juicio, y conducta emocional y social), y el lóbulo temporal (lenguaje, procesamiento visual y auditivo, autoconciencia). En conjunto, estas áreas cerebrales son críticas para seguir instrucciones, prestar atención y el aprendizaje en general, algunos de los elementos para el éxito académico.
Publicado en JAMA Pediatrics en 2015, el estudio incluyó a 389 personas de 4 a 22 años de edad. La cuarta parte de los participantes procedía de hogares clasificados muy por debajo del nivel federal de pobreza (ingreso anual de 24,230 dólares por familia de cuatro, en 2016). Los niños de ambientes más pobres mostraron la mayor disminución de materia gris y obtuvieron los resultados más bajos en las pruebas estandarizadas.
El segundo estudio señero, publicado en Nature Neuroscience, también en 2015, abarcó una población de 1,099 individuos de entre 3 y 20 años, y halló que los niños de familias con ingresos más bajos tenían menor área superficial cerebral que los niños de familias que percibían 150,000 dólares anuales o más.
“Desde hace [mucho] conocemos las diferencias en salud y resultados de aprendizaje de la clase social”, dice el Dr. Jack Shonkoff, director del Centro sobre el Niño en Desarrollo en la Universidad de Harvard. Mas ahora, la neurociencia ha establecido el nexo entre ambiente, conducta y actividad cerebral, y eso podría conducir a una transformación radical en las políticas educativas y sociales, como replantear los programas tipo Head Start, que tradicionalmente han puesto énfasis en la alfabetización temprana. Agrega que las nuevas estrategias podrían centrarse también en mejorar el desarrollo social y emocional, pues la ciencia está demostrando que las relaciones y las interacciones con el ambiente esculpen las áreas cerebrales que controlan la conducta (como la capacidad para concentrarse), lo cual a su vez puede afectar los logros académicos (como aprender a leer). “Hoy estamos viviendo una revolución en la biología”, asegura Shonkoff, una revolución en que los nuevos hallazgos finalmente nos brindan una verdadera comprensión de la interacción entre naturaleza y crianza.

ALERTA MÁXIMA: Las escuelas parecen prisiones por las barras en sus ventanas, las revisiones de seguridad, y los lockdowns que incrementan el nivel de ansiedad de los alumnos, volviendo imposible el aprendizaje. FOTO: Annie Wells/Los Angeles Times/Getty
UN ESTADO CONTINUO DE LUCHAR O CORRER
Cuando piensa en su secundaria de Los Ángeles Sur, Stephanie Vergara, de 19 años, solo ve detectores de metales, perros policías y revueltas. Una vez, la escuela permaneció en lockdown (vigilancia y control por sospecha de amenaza) toda una semana: los chicos no podían salir del campus ni desplazarse libremente por los pasillos porque los funcionarios del campus temían la actividad de las pandillas fuera de las instalaciones.
Su hermana Vanessa, de 16 años, recuerda cosas peores, como caminar al campo de educación física con una amiga y ser atacada por cinco chicas. Golpearon a su amiga hasta dejarla sangrando porque pensaron que trató de “ser ruda”, comenta Vanessa. Ninguna de las hermanas llegó a sentirse a salvo en esa escuela. Desconocidos, jóvenes y adultos, se metían en el campus por las barras rotas que reforzaban las ventanas. Pandilleros aparecían después de clases y rondaban el colegio. “Siempre iban a buscar dinero”, asegura Vanessa, “y esperaban a que salieran los chicos”.
La preparatoria fue mejor, aunque no siempre. Vanessa recuerda un lockdown de código rojo después de un tiroteo cerca del campus. Condujeron a todos los alumnos al gimnasio mientras uno de los tiradores, aún armado, cruzaba corriendo el campus.
Vanessa y Stephanie crecieron en una vivienda de 88 metros cuadrados, con una hermana mayor y un hermano. Sus padres eran inmigrantes que se conocieron en una fábrica de costura; compraron la casa en 1999, tras años de penurias y ahorrar para reunir el anticipo. Cuatro pandillas rivales controlan su cuadra y las circundantes, pero la familia dice que, al menos, la casa está cerca de varias escuelas.
En 2013, Vergara se unió a la investigación de Immordino-Yang como sujeto de estudio, para mirar la serie de videos y someterse a los IRM (recuerda la historia de una chica con cáncer terminal que intentó reunir dinero para su tratamiento con un puesto de limonada). La experiencia despertó su interés y cuando supo que Immordino-Yang estaba ofreciendo internados, Vergara solicitó una vacante. Obtuvo el empleo y ayudó a reclutar sujetos de estudio en su barrio, donde 43 por ciento de las familias vive por debajo del nivel de pobreza (24,230 dólares anuales por familia de cuatro en 2016, según los datos del censo de Estados Unidos).
Incluso antes de empezar a trabajar en el laboratorio, Vergara sabía cómo percibían su vida las personas de barrios más acomodados, y por qué los investigadores tenían interés en estudiarla a ella y a sus compañeros de escuela. Pero luego, Vergara empezó a ver los IRM de sus compañeros y comprendió que ocurría algo profundamente perturbador: “Nuestros cerebros no se desarrollan igual que los de personas de otras comunidades”.
Vergara aún no sabía que hay una relación directa entre el sistema de respuesta al estrés del cuerpo y el desarrollo cerebral. Y que la pobreza es inherentemente estresante. Las hermanas siempre saben cuándo su área está “en calor”, es decir, cuándo está repuntando la violencia pandillera. Saben cuáles cuadras están bajo el control de los Bloods, o los Back Street Crips, los PJ Watts Crips, los Main Street Crips o los Hoover Criminals. Saben cuáles hombres de su cuadra han sido pandilleros toda su vida, y cuáles niños de su primaria son reclutas nuevos. Vergara jamás ha visto a alguien recibir un tiro, pero no pocas veces ha escuchado las balas volando fuera de su dormitorio.
Immordino-Yang asegura que no hace falta que ver a una persona recibiendo un balazo en el pecho para que la violencia te afecte. Cuando vives rodeado de toda esa agitación, “tu biología sabe que te encuentras en un mundo social espeluznante”, dice. “Es un lugar peligroso, cruel, donde puede suceder cualquier cosa. No puedes confiar en la bondad de los demás”. Y en un lugar tan estresante, las estructuras cerebrales cambian. Las sinapsis neurales se alteran, y tus neuronas se activan de manera distinta. Las hormonas del estrés corren a raudales en tu cerebro.
Para la mayoría, tener un arma enfrente desata la respuesta de luchar o correr, liberando hormonas como cortisol y adrenalina, las cuales inyectan energía y vigor en los músculos. Neurotransmisores como noradrenalina, adrenalina y dopamina se liberan en la amígdala, la cual estimula al cerebro a instruir al corazón y los pulmones a latir y respirar más rápido. Las emociones y la agudeza están en alerta máxima, y el cuerpo se prepara para correr o luchar por su vida. Esto va más allá del estrés. Un estudio de King’s College Londres analizó a 106 víctimas de asalto y encontró que 33 por ciento terminaron con trastorno por estrés postraumático, mientras que 80 por ciento informó un sentimiento de temor excesivo hacia las personas.
Ahora, imagina que ves docenas de criminales violentos todos los días. Imagina que pueden aparecer de las sombras en cualquier momento para darte una paliza, robarte, violarte, dispararte. Tus hormonas del estrés estarían estimulándote continuamente, y después de un tiempo, tu cuerpo no podría bajar el ritmo. Tu cerebro quedaría atrapado en un estado continuo de luchar o correr, el tipo de estrés crónico que impide el desarrollo de células madre, conexiones cerebrales y neuronas. La investigación de Immordino-Yang ha demostrado que quienes viven en ese tipo de ambiente a menudo no desarrollan, completamente, la capacidad de planificar con eficacia, fijarse metas, tomar decisiones morales, y mantener la estabilidad emocional. “Su actividad cerebral es menos organizada, menos desarrollada y menos sistemática”, afirma Immordino-Yang.
Un daño parecido se observa en la respuesta al caos familiar, el abandono y el maltrato. Este efecto biológico-neural atenaza a adolescentes y niños, pero también se detecta en bebés y recién nacidos. Investigadores de la Universidad de Wisconsin-Madison realizaron un estudio con 77 niños y hallaron que bebés de hasta 5 meses de edad, procedentes de familias de bajo ingreso, tenían zonas de materia gris reducida en las regiones frontal y parietal, respecto de bebés y niños pequeños de familias más acomodadas. Esta y otras investigaciones sobre la actividad cerebral infantil indican que los efectos tempranos de la pobreza podrían resultar en un crecimiento cerebral más lento.
Y tratándose del desarrollo cerebral, si empiezas más tarde, es posible que nunca te pongas al día.

RECABLEADO: Escaneos cerebrales de niños de barrios muy pobres muestran daños irreparables que dificultan sus posibilidades de alcanzar el nivel de los demás. FOTO: GIONA BRIDLER/GALLERYSTOCK
¿LA NUEVA EUGENESIA?
Los titulares sobre esta investigación neurológica emergente son sorprendentes e inquietantes. “La pobreza trunca el desarrollo cerebral de los niños”. “La pobreza encoge los cerebros desde el nacimiento”. “Por qué los pobres toman malas decisiones”.
Shonkoff señala que este tipo de lenguaje es “una cuesta resbalosa y peligrosa. Una cosa es decir. ‘En promedio, vemos menos materia gris, menos área superficial’. Y otra es que la gente concluya, ‘Ah, eres un dañado cerebral…’. Esto estigmatiza a las personas injustamente”. Fuera de contexto, la investigación en pobreza y cerebro podría dar pie a ideas erróneas que impliquen disparidades raciales de inteligencia o la inferioridad inherente de los pobres. También podría usarse para justificar el racismo.
“Corremos el riesgo de que estos hallazgos se conviertan en el fundamento de un movimiento de nueva eugenesia”, previene Matthew Hughey, profesor asociado de sociología en la Universidad de Connecticut. “El lema fácilmente vendible de que ‘los cerebros de los pobres son distintos’ es un enfoque en extremo simplista, espeluznante y equivocado”.
Es verdad que algunos grupos de minoría que viven en la pobreza “superan con mucho” al promedio estadounidense, según el Centro Nacional de Pobreza de la Universidad de Michigan. Para 2014, la tasa nacional de pobreza era 14.8 por ciento, según las cifras del censo de Estados Unidos: 26.2 por ciento de los afro-estadounidenses y 23.6 por ciento de los latinos son pobres, respecto de 10.1 de los blancos y 12 por ciento de los asiático-estadounidenses, lo que demuestra que la pobreza no está distribuida equitativamente entre los grupos étnicos.
Las minorías jóvenes que tienen más probabilidades de experimentar pobreza –y a su vez, más probabilidad de sufrir los problemas de desarrollo cognitivo descritos por la ciencia- podrían terminar llevando a cuestas otra carga, dice W. Carson Byrd, profesor asistente de Estudios Panamericanos en la Universidad de Louisville: la suposición, fundamentada en estos estudios y titulares, de que los niños de minorías “son menos capaces que sus pares blancos”. Por sí solo, crecer como una minoría pobre en Estados Unidos no hace que una persona sea inherentemente más propensa a los impactos del desarrollo cerebral; mas las manifestaciones de pobreza, y la forma como la sociedad trata a las minorías pobres, pueden tener un efecto.
La discriminación de vivienda contra minorías que viven en edificios inseguros y ruinosos, el sesgo racial implícito en los maestros, la desnutrición, y las escuelas mal subsidiadas en comunidades pobres pueden obstaculizar el desarrollo cerebral normal. La combinación de estos factores puede volver casi imposible el aprendizaje e influye, por ejemplo, en que los afro-estadounidenses tengan más probabilidades que los blancos de quedar atrapados en la pobreza. Por ello, es fácil entender que una cita sobre cerebros pequeños “pueda convertirse en instrumento para visiones miopes sobre desigualdad social y sobre las personas que la sufren en la sociedad”, dice Byrd. Todo empieza como un eco peligrosamente racista de supuestos científicos de generaciones pasadas, quienes afirmaron que el cerebro de los negros era más pequeño y por consiguiente, eran menos inteligentes que los europeos.
Los científicos que hacen estos estudios cerebrales concuerdan en que los medios masivos, e incluso los resúmenes de investigaciones, tienden a simplificar excesivamente sus trabajos. “Por ejemplo, implican causalidad cuando, de hecho, en este momento solo hay evidencia correlacional”, dice Kimberly Noble, neurocientífica de la Universidad de Columbia, quien dirigió el estudio de Nature Neuroscience. “Presentar los hallazgos de esa manera es una representación engañosa de la ciencia. El cerebro no es destino. No puedo predecir cuál será el tamaño del cerebro de un niño basándome en el ingreso de su familia”.
El salario de los progenitores es solo una pieza del rompecabezas: Shonkoff señala que “hay niños que viven en la pobreza y cuyos cerebros son perfectamente normales”. Esto se debe a que la pobreza es solo una medida del ingreso. Por sí sola, no equivale a la vida neurológica truncada por el estrés de la violencia o el maltrato. Algunos niños de barrios pobres y controlados por pandillas pueden crecer sintiéndose seguros, porque sus padres los protegen y los preparan emocionalmente para enfrentar la adversidad.
A través de sus relaciones con progenitores, maestros y otros adultos que les hacen sentirse seguros y les enseñan mecanismos de defensa, para que sus sistemas de luchar o correr no estén continuamente estimulados, esos niños pueden desarrollar “buffers” de resiliencia que protegen sus cerebros de la adversidad. “Se trata de llevar el sistema de estrés a la línea basal, y construir la capacidad para enfrentar las cargas de violencia o pobreza”, explica Shonkoff.
Es más, esas sutilezas sugieren una solución potencial: necesitamos enseñar a los niños que crecen en la pobreza a manejar el estrés desde temprana edad. Porque, incluso si tus fundamentos neurales son débiles a causa de la adversidad temprana, “nunca es demasiado tarde”, asegura Shonkoff. “El cerebro sigue desarrollándose”. Los circuitos pueden ser moldeados por las influencias ambientales. La neuroplasticidad del cerebro –su capacidad para modificar su estructura- es mayor hacia el nacimiento y la infancia temprana, y aunque disminuye con el tiempo, nunca desaparece. Entre los 15 y 30 años, el cerebro experimenta un segundo periodo de plasticidad acentuada, y eso significa que los adolescentes y adultos jóvenes están en condiciones de adaptarse, con entrenamiento y práctica.
Para propiciar esto, los expertos en conducta infantil concuerdan en que debemos replantear los programas y las políticas sociales de las comunidades pobres, invirtiendo en programas que reduzcan el crimen, la contaminación, el hacinamiento y el maltrato, y concentrar esfuerzos en ayudar a los padres durante los cinco primeros años de vida de los niños. Los nuevos programas se enfocarían no solo en los niños, sino también en la madre que creció en la pobreza y en consecuencia, no ha desarrollado destrezas para enfrentar la adversidad y por ello, difícilmente podrá transmitirlas a sus hijos.
Las escuelas podrían incluir cursos de aprendizaje social y emocional en sus currículos de primaria y secundaria, para ayudar a los niños a reconocer y prestar atención a sus sentimientos, sobre todo mientras aprenden a enfrentar situaciones de trauma y estrés. Esos cursos podrían ser obligatorios, como lectura y matemáticas, lo cual requeriría una reevaluación masiva de las prioridades de nuestras instituciones educativas y de desarrollo, y algún método para financiar los nuevos programas y las herramientas que sean necesarias.
Para que eso suceda, se requeriría del poder que ejercen el Congreso, los gobiernos locales, las juntas escolares o el sistema legal estadounidense. En 2013, Clancy Blair, del Laboratorio de Neurociencia y Educación en la Universidad de Nueva York, dirigió un estudio en el que demostró que el tiempo que pasa un niño en la pobreza y en un hogar donde impera el caos, se relacionaba significativamente con niveles más elevados de cortisol, la hormona del estrés. Blair dice que hallazgos similares podrían ser determinantes, como lo fueron investigaciones pasadas que vincularon al tabaco, las bebidas azucaradas y la comida chatarra con daños a la salud para cambiar políticas y reglamentar esas industrias. De igual manera, resultados como los del estudio de Blair podrían usarse para sustentar legislaciones o incluso, una demanda histórica contra el hacinamiento, la vivienda inasequible y la atención infantil.
Otros sistemas que refuerzan el ciclo de pobreza –escuelas e infraestructura de calidad inferior; barrios mal protegidos y maltrato infantil irrestricto; contaminación; falta de atención médica, transporte público y espacios verdes- podrían enfrentar desafíos legales o nuevas leyes.
VARIOS ÁNGELES
Han pasado casi dos años desde que Vergara concluyó su internado con Immordino-Yang. Terminó el bachillerato en 2015 con un promedio de 3.8 y las calificaciones SAT más altas de su clase. Ahora estudia ingeniería biomédica en la Universidad Estatal de San José, con beca completa. Comenta que algunos la consideran una superviviente. Cuando sus compañeros de la universidad se enteran de dónde creció, a veces le preguntan: “¿Cómo lograste salir de allí?”.
Ella sabe cómo lo hizo. Mientras crecía, su hogar fue un refugio. Sus padres no podían controlar lo que ocurría en la calle, pero tenían control absoluto de lo que sucedía dentro de su cercado. El suyo era uno de los jardines más hermosos de la cuadra, con exuberantes rosales de flores rosadas, melocotón, rojas y amarillas. Dentro de la vivienda, la sala era impecable, con las paredes pintadas en el color de aquellas rosas rosadas, y decoradas con fotos familiares enmarcadas, como la de su hermana con vestido de quinceañera blanco y un ramo de flores anaranjadas. Docenas de figurillas pintadas adornan el mueble del televisor: un panda, una tortuga, una leona con sus cachorros, una Estatua de la Libertad, y varios ángeles.
Vergara compartía el dormitorio con sus dos hermanas y un sobrino. Algunos dirán que era hacinamiento, pero a ella le parecía acogedor. Cuando sus padres tenían dificultades de dinero, sus hijos no se enteraban; y Vergara recuerda la frugalidad con deliciosos platillos caseros como tacos de cerdo con patatas y zanahoria. Sus progenitores subieron en el escalafón de la misma fábrica donde se conocieron y terminaron como gerentes, supervisando las líneas de armado. Este año, acabaron de pagar la hipoteca.
Los padres de Vergara eran estrictos, con reglas firmes sobre tareas escolares y socialización. Vergara participaba en los equipos de fútbol y voleibol de la escuela, así que no tenía tiempo para fiestas. Mas siempre tuvo la confianza necesaria para hablar abiertamente con sus progenitores, y ellos estimularon a todos sus hijos a buscar otros adultos y protectores a quienes imitar. Los chicos crecieron conociendo los nombres y rostros de todos los pandilleros de su cuadra, pero también sabían quién los protegería si surgían problemas, como el dueño de la heladería de su cuadra y los amistosos vecinos que tenían un dálmata.
Su entrenador de voleibol estudiaba ciencias en la Universidad del Sur de California (USC), y fue así como Vergara se enteró de la carrera de ingeniería biomédica. Más tarde decidió hacer la especialidad. Él fue quien la presentó con Immordino-Yang, y los investigadores de USC no solo se tomaron el tiempo de enseñar a Vergara sobre el cerebro, sino que la ayudaron a redactar sus solicitudes universitarias.
Vergara reconoce que es afortunada de tener una familia que la apoya y mentores como ellos. Los amigos de su infancia no tuvieron esas mismas oportunidades ni sistemas de apoyo. Al crecer, siempre fue consciente de que los maestros y administradores dividían a los estudiantes en chicos que “tenían potencial y chicos que no”, tratando a cada grupo de manera distinta. Pero esta nueva ciencia esclarece más que los problemas conductuales o de aprendizaje superficiales. Si se trata del desarrollo cerebral, las cosas son mucho más complicadas. “Podría ser toda una revelación”, dice Vergara.
La revolución científica apenas está comenzado, afirma Immordino-Yang. “Empezamos a apreciar la riqueza de la historia social; el estrés social de la pobreza que impulsa estos efectos, y que moldea el desarrollo cerebral y biológico de maneras que, creemos, van a persistir toda la vida”.
—
Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek