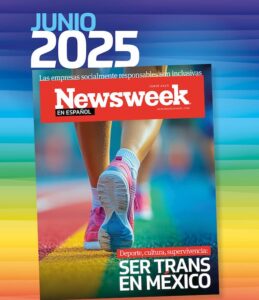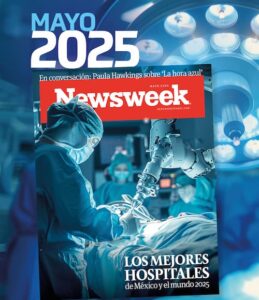El capacitismo es un sistema de creencias y prácticas que privilegia a las personas sin discapacidad, mientras discrimina, menosprecia o infantiliza a quienes tienen una. Se basa en la idea de que la vida sin discapacidad es intrínsecamente mejor y que las personas con discapacidad son “deficientes” o “anormales”, justificando así su exclusión de la vida social, política y económica. Este sesgo no es sólo cultural: estructura las leyes, las políticas públicas y las actitudes cotidianas.
Hablar de discapacidad en México implica, inevitablemente, confrontar uno de los prejuicios más profundos y menos reconocidos de nuestra cultura: el capacitismo. Esta forma de discriminación —que valora a las personas en función de sus habilidades corporales o cognitivas— no sólo está normalizada, sino institucionalizada. Se manifiesta en las políticas públicas, en los medios de comunicación, en las empresas y, lo más preocupante, en el tejido social mismo. Lejos de ser un problema “del pasado”, el capacitismo es hoy uno de los principales motores de exclusión en nuestro país.
Según datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022, el 58.3% de las personas con discapacidad en México considera que sus derechos no se respetan. A pesar de que existen instrumentos como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) —que México ratificó en 2007—, los cambios estructurales han sido mínimos. La sociedad mexicana, lejos de transitar hacia un enfoque de derechos, sigue atrapada en un modelo asistencialista y médico que infantiliza, invisibilidad o “santifica” a las personas con discapacidad, pero nunca las reconoce como sujetos plenos de derechos.
El capacitismo opera de manera sutil pero brutal: se ofrece “ayuda” pero no se brinda autonomía; se celebra “el esfuerzo” pero no se garantiza la accesibilidad; se admira “la superación” pero se niega el acceso real a educación, trabajo y participación política. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México solo el 39.1% de las personas con discapacidad en edad laboral tiene empleo, en comparación con el 66% de la población sin discapacidad. Este dato no es casualidad, es la consecuencia directa de un sistema que sigue viendo a las personas con discapacidad como cargas sociales y no como ciudadanos con derecho a construir y decidir su propio destino.
La educación, piedra angular para romper cualquier ciclo de exclusión, también refleja este patrón discriminatorio. De acuerdo con el mismo INEGI, el 18% de las personas con discapacidad de 15 años o más son analfabetas, frente al 4.7% de la población general. Esto ocurre no porque las personas con discapacidad sean incapaces de aprender, sino porque el sistema educativo sigue sin ser incluyente, accesible ni adaptado a sus necesidades.
El modelo de “superhéroes” y “ángeles” que los medios de comunicación siguen reproduciendo no ayuda. Programas de televisión, campañas de beneficencia y discursos públicos suelen colocar a las personas con discapacidad como objetos de inspiración o compasión, reforzando estereotipos que perpetúan la exclusión en lugar de combatirla. Como lo señala el informe “Capacitismo y Discriminación” de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2021), estos enfoques “refuerzan percepciones de inferioridad, dependencia y anormalidad”.
El daño de este enfoque capacitista no es sólo simbólico: tiene consecuencias materiales brutales. En un país donde más del 20% de las personas con discapacidad viven en condiciones de pobreza extrema (según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL), no podemos seguir pretendiendo que el problema se resuelve con campañas de “concientización” que siguen tratándonos como proyectos de caridad o fuentes de inspiración.
Es hora de reconocer que el capacitismo no es un “error” o una “falta de sensibilidad”, sino un sistema de opresión tan violento y corrosivo como el racismo o el machismo. Y como tal, requiere ser nombrado, denunciado y desmantelado.
La discapacidad no está en los cuerpos de las personas; está en una sociedad que se niega a ver la diversidad humana como parte intrínseca de su estructura. Mientras México no abandone de raíz el enfoque capacitista que aún permea sus instituciones, sus leyes y su cultura, seguiremos construyendo un país para unos pocos y condenando a millones a vivir en los márgenes. El cambio no es optativo. Es un imperativo ético y democrático.
____
Ricardo Martinez es activista por los derechos de las personas con discapacidad en Aguascalientes, vocero de la Asociación Deportiva de Ciegos y Débiles Visuales, y la primera persona ciega en presidir un colegio electoral local en América Latina.