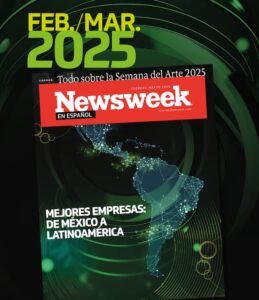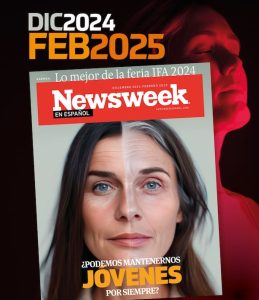El cáncer sigue siendo una enfermedad muy atemorizante y eminentemente incurable.
A causa de los tóxicos efectos colaterales de la quimioterapia y la radiación, el remedio parece tan malo como la enfermedad. Y además, siempre existe la amenaza de recurrencia y diseminación tumoral.
Leer: Detectan en Aguascalientes más de 100 casos de cáncer infantil al año
El tratamiento contra el cáncer aún se fundamenta en el método casi medieval de cortar, quemar y envenenar. Si no es posible extirpar el tumor con cirugía, se puede intentar quemarlo con radiaciones o envenenarlo con quimioterapia.
En consecuencia, la terapia anticancerosa es una perspectiva muy desalentadora para los pacientes, y son pocas las opciones terapéuticas para combatir una enfermedad que causa una de cada seis muertes en todo el mundo.
La falta de innovación en los tratamientos oncológicos podría deberse a la elevada tasa de fracaso de los ensayos clínicos.
Hoy día, alrededor de 95 a 98 por ciento de los fármacos anticancerosos potenciales no supera la fase III de los ensayos clínicos, etapa en que los medicamentos en estudio se comparan con las opciones terapéuticas existentes.
A todas luces, esta estadística es impactante. Ningún otro negocio podría sobrevivir con una tasa de fracaso así de catastrófica.
La mayor parte de los fármacos ataca las células cancerosas “de bulto”, pero no la raíz de la enfermedad: las células madre cancerígenas.
También conocidas como “células iniciadoras de tumores”, las células madre cancerígenas son las únicas células del tumor que pueden dar origen a otro tumor.
Hace falta nuevas terapias específicas que ataquen y erradiquen las células madre cancerígenas para impedir que los tumores crezcan y se diseminen. Sin embargo, antes hay que entender mejor el objetivo.
La investigación más reciente parece haber descubierto ese objetivo. Al estudiar diversos tumores, se identifican y aíslan unas células a las que se ha llamado “célula de origen”.
Los experimentos con células cancerosas obtenidas de tumores mamarios revelaron que las células madre -que representan 0.2 por ciento de la población celular del tumor- poseen características muy especiales.
Dichas células generan cantidades enormes de energía y proliferan con mucha rapidez y se semejan una célula cancerosa de origen que ha evitado la senescencia: el proceso natural de envejecimiento y “muerte” que pone fin a un ciclo de vida celular saludable. Se cree que se trata de las células cancerosas que desencadenan el proceso de multiplicación celular descontrolada, el cual resulta en la formación de tumores.
Las células madre cancerígenas experimentan un crecimiento “independiente de anclaje”, lo que se conoce como crecimiento en suspensión. Esto significa que no necesitan tejidos para crecer.
Es así como ocurren las metástasis: las células se diseminan a través de la sangre y los vasos linfáticos. Esta característica las convierte en el objetivo principal de cualquier terapia anticancerosa.
Debido a una casualidad increíble, estas células altamente energéticas están “codificadas con color”. Es decir, poseen una fosforescencia natural que facilita identificarlas y atacarlas.
Ahora que se ha encontrado cómo se comportan, la búsqueda de medicamentos dirigidos contra las células madre cancerígenas podría volverse una tarea relativamente sencilla.
En el artículo se demuestra que es fácil atacarlas con un inhibidor mitocondrial o un inhibidor del ciclo celular como ribociclib, sustancia que ha sido aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos y que podría evitar su proliferación.
En última instancia, esto implica que, si se hace una concentración en las células madre cancerígenas, se podría atacar el objetivo directamente. Tal vez se logre que el cáncer se vuelva una enfermedad crónica, como la diabetes.
Por ello se cree estar en camino de encontrar una terapia anticancerosa nueva y más fructífera. Por ello, la selección de medicamentos de las “grandes farmacéuticas” debe estar dirigido a las células madre cancerígenas y sus objetivos relevantes.
Michael P. Lisanti es profesor de medicina traslacional en la Universidad de Salford, Reino Unido.
Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivas del autor.
Este artículo fue tomado de The Conversation bajo una licencia de Creative Commons. Lea el artículo original.