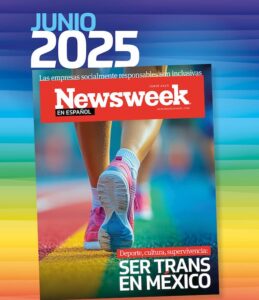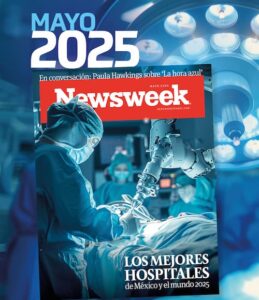EL AIRE FRÍO de la mañana es un golpe para los turistas que —a regañadientes— dejan sus abrigadoras frazadas de alpaca y el aire acondicionado de los autobuses. Los observa Natividad Sonjo quien, desde hace 15 años, ha vendido cobijas, piedras pintadas e instrumentos de caña en el límite oriental de Sacsayhuamán, complejo arqueológico de enormes muros de piedra y extensos prados, justo en el norte de Cusco, Perú, sede del gran imperio inca. Es una nublada mañana de marzo, con una difusa luz del sol iluminando la ciudad en las alturas de los Andes.
Pero, de pronto, el sol se abre paso y su calor cae de golpe. En breve, todo rastro del aire frío se evapora junto con las nubes, pero Sonjo no se quita la chaqueta de lana bordada que se puso al amanecer. “Antes el sol nos calentaba”, dice, repitiendo un refrán común de los habitantes del altiplano peruano. “Ahora nos quema”.
El sol siempre ha sido intenso en Cusco. Su proximidad con el ecuador y su altitud —unos 3400 metros sobre el nivel del mar— significan que, llegado el verano en el Hemisferio Sur, la luz solar no tiene que viajar mucho para alcanzar Cusco. Y tampoco encuentra muchos obstáculos en el camino. Condiciones nada propicias para quienes viven allí. La cantidad de radiación ultravioleta que llega a la Tierra está limitada por el ozono atmosférico, una molécula compuesta por la unión de tres átomos de oxígeno. A mayor altitud, hay menos moléculas de ozono entre la Tierra y el Sol, de manera que las lecturas UV suelen ser más elevadas en regiones montañosas próximas al ecuador. En 2006, investigadores climáticos descubrieron que Cusco y la región circundante tenían las lecturas UV más altas del mundo. Pero ahora, a la vez que los científicos climáticos afirman que todo el planeta está alcanzando temperaturas críticas, meteorólogos peruanos informan de niveles récord de radiación UV en todo el país, mientras que meteorólogos chilenos, argentinos y bolivianos demuestran incrementos similares en regiones vecinas a Perú.
Los efectos de la exposición prolongada a la radiación ultravioleta pueden ser desastrosos. Según investigadores dermatológicos, el riesgo de desarrollar cáncer de piel se duplica después de unas pocas exposiciones agudas, en tanto que la exposición repetida puede provocar cataratas y daño ocular permanente. La Tierra también está siendo afectada: el incremento UV puede limitar la fotosíntesis de los cultivos, y elevar la temperatura de la capa superficial del mar, aniquilando al fitoplancton que es un eslabón indispensable en la cadena alimenticia oceánica.
Como principal investigador UV de la oficina meteorológica peruana, Orlando Ccora está encargado de recoger los datos de una red de nueve espectrofotómetros distribuidos en los múltiples paisajes del país. Los datos demuestran que, en los últimos dos meses, las ciudades de la costa del Pacífico peruano —incluida Lima, la capital— han registrado lecturas diarias del índice UV superior a 14, mientras que en la región andina del sur, uno de cada cuatro días la lectura UV ha sido de 16. Como comparación, el índice UV más alto de Miami, el año pasado, fue de 12.5, y la Organización Mundial de la Salud considera que cualquier lectura superior a 11 es “extrema”. En enero, el equipo de Ccora registró en Cusco una lectura promedio del índice UV de 13.6: el promedio mensual más alto que hayan registrado desde 2009, año en que empezaron a reunir datos.

Paul Newman, director científico de ciencias atmosféricas de la NASA, dice que la comunidad científica ha estado preocupada por la grave reducción del ozono desde, por lo menos, la década de 1970. Explica que los químicos artificiales, como los clorofluorocarbonos —CFC, usados en refrigerantes, propulsores y aerosoles, desde la década de 1970 hasta principios del presente siglo— se acumulan sobre el Antártico durante los meses del verano. Y luego, cuando el Hemisferio Sur comienza a calentarse, en agosto, la luz solar activa los CFC y estos empiezan a destruir las moléculas de ozono que atrapan y desvían suficiente radiación UV para permitir el desarrollo de la vida en la Tierra. Para noviembre, al aire empobrecido de ozono se disemina por todo el Hemisferio Sur.
“Imagina que estás mirando una cubeta de pintura blanca desde arriba”, dice Newman. “Si pones una gota de pintura roja justo en el centro de la cubeta y empiezas a revolver la pintura, toda la cubeta se vuelve rosada. Es decir, la región empobrecida, al mezclarse con las latitudes medias, reduce el ozono en todas partes. Y el año pasado, el agujero de ozono era muy grande. Esto ha persistido mucho tiempo”. Los datos reunidos por la NASA demuestran que, además de la del Antártico, el área empobrecida de ozono más grande del mundo cubre los Andes peruanos, y se extiende desde Ecuador hasta Chile y Bolivia.
Naciones Unidas trató de desfasar la producción de CFC bajo el Protocolo de Montreal de 1987, pero muchos de esos químicos que ya se encuentran en la atmósfera tienen una vida media muy larga; a veces de hasta cien años. “Así que, en este momento, estamos en un periodo de máxima vulnerabilidad”, agrega Newman. “Todos esos gases salen muy lentamente de la atmósfera. Hay indicios de que la situación está mejorando, pero no estamos 100 por ciento seguros de que estén disminuyendo”.
Ccora y otros dicen que una contribución ulterior al incremento en los niveles UV de este año ha sido el intenso fenómeno El Niño, que aún se siente en la costa del Pacífico tropical. Durante un año de El Niño, vientos fuertes y cálidos soplan de occidente, alterando los patrones climáticos normales. A fines del año pasado, lluvias vinculadas con El Niño ocasionaron inundaciones masivas en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil. Según Ccora, al menos parte de esas nubes de lluvia han sido empujadas al otro lado del continente desde los Andes del sur, donde normalmente llueve de manera continua desde noviembre hasta abril. La falta de un manto nuboso en el sur de Perú se traduce en que más radiación UV de la normal alcanza la superficie terrestre. “Estamos experimentando una sequía en la Sierra sur, y abundante precipitación en las regiones centro y norte del país”, informa Ccora. “Ninguna región es segura esta temporada”. A principios de marzo, las inundaciones desplazaron miles de personas, y dejaron un saldo de al menos cinco muertos en el centro de Perú.
En las ruinas de Sacsayhuamán, la amiga y colega vendedora de Sonjo, Lucinda Fuentes, manifestó preocupación por la sequía; la peor que ha visto en su vida. “Es terrible, porque en mayo y junio ni siquiera habrá nubes por la mañana —dice—. La sequía y el sol son peores año con año”. Fuentes, Sonjo y otros 12 vendedores del sitio arqueológico se quejaron de una larga lista de padecimientos provocados por el sol. Manchas cutáneas que se hacen cada vez más grandes, hasta que es necesario extirparlas; sarpullidos que escuecen y causan comezón por la noche; conjuntivitis e, incluso, cataratas. Jessica Almanza, una guía turística del Ministerio de Cultura peruano, dice que sufre quemaduras cutáneas incluso cuando llueve. Los gruesos muros de piedra, los techos de teja, y las angostas calles permiten evitar el sol dentro del recinto de Cusco, pero como la economía local depende en gran medida de la agricultura, la minería y el turismo, una abrumadora mayoría de la población pasa, por necesidad, una cantidad de tiempo potencialmente dañina exponiéndose a la luz solar directa.
Arequipa, situada a unos 480 kilómetros al sur de Cusco, es una de las contadas ciudades peruanas que intenta combatir la exposición UV. En 2015, Arequipa registró una lectura promedio del índice UV de 12.5. Por ello, lanzó campañas de salud pública promoviendo el uso de sombreros de ala ancha, mientras que ha obligado a que escuelas y empresas instalen mallas verdes sobre patios y prados expuestos. Con todo, a falta de una campaña de salud pública de escala nacional, los peruanos de otras ciudades están forzados a recurrir a la creatividad. Por ejemplo, en Lima, los cobradores de tarifas de autobús aguardan bajo enormes parasoles, y cada vez es más frecuente ver caras manchadas con filtro solar blanco cuando sales al trabajo por la mañana.
Jhon Valencia, operador de recorridos turísticos en Cusco, lanzó un suspiro al preguntarle cómo se ha adaptado a la creciente intensidad del sol. “Llega un momento en la vida de todo hombre cuando debe usar mangas largas y sombreros de ala ancha, aunque no quiera”, responde. Diana Morocco, residente cusqueña que almorzaba cerca de Quri Kancha, famoso templo inca construido en honor de Inti, todopoderoso dios del sol, dijo que usa filtro solar con SPF-100 dos veces al día. “Me paso todo el día en este calor infernal”, lamenta.
A fines de enero, la Organización Meteorológica Mundial (WMO) dijo que El Niño y el cambio climático provocado por el hombre se habían combinado en 2015 para elevar la temperatura global 1 grado centígrado por arriba de la temperatura terrestre de la época preindustrial: según la mayoría de los climatólogos, un cambio suficiente para precipitar efectos catastróficos en el futuro. “El poder de El Niño se disipará en los próximos meses”, dijo el secretario general de WMO, Petteri Taalas. “Pero los impactos del cambio climático inducido por el hombre permanecerán con nosotros durante décadas”.
Aunque el trabajo de Ccora en el servicio meteorológico significa que debe pasar buena parte del día escudriñando cifras y proyectando para el futuro, en última instancia su principal interés es educar al público, a fin de que la gente pueda tomar medidas para protegerse de un mundo que está empezando a volverse más hostil. “Hace diez años, el pueblo peruano no sabía mucho de la radiación UV —dice Ccora—. Ahora, muchos están enterados del problema, pero todavía queda una gran proporción del público que no sabe cuán peligrosa puede ser la radiación. Tenemos mucho trabajo por delante”.
—
Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek