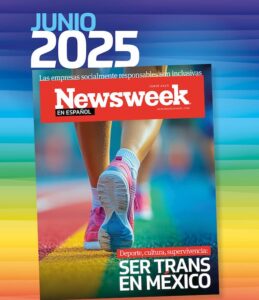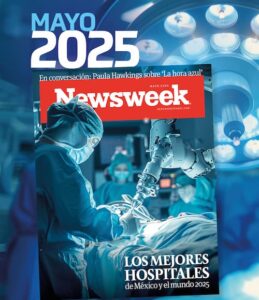DE SU MENTE SE BORRÓ CASI TODO LO QUE HIZO AQUEL DÍA. Sólo un recuerdo quedó intacto. Sabe que eran poco más de las cuatro de la tarde cuando sonó el teléfono. Ella pensó que lo que escuchaba era un percance pasajero. Creyó que todo se arreglaría, que ella seguiría con su vida de ama de casa. Confió en que pronto miraría a su hijo.
Eugenia Padilla García, de 54 años, cuenta despacio, pero sin titubeos, lo que ocurrió el 20 de octubre de 2010. El día en que se instaló en su vida una palabra en la que antes no reparaba: desaparecido.
Su hijo Christian Téllez Padilla, entonces de 35 años, vivía en Poza Rica, Veracruz. Eran las 3:30 de la tarde cuando llevaba su automóvil a un taller mecánico. Su esposa lo acompañaba, pero ella lo hacía desde una camioneta. Dejarían el auto en el taller y después los dos se trasladarían en la camioneta. Eso ya no sucedió.
En uno de los cruceros más transitados de Poza Rica, policías intermunicipales detuvieron a Christian. Desde la camioneta, su esposa miró cómo lo bajaron del auto, lo golpearon, subieron a una pick up y aceleraron. Ella los siguió hasta que la detuvieron dos policías en motocicleta. ¿Por qué lo detienen? ¿Por qué lo golpean? ¿A dónde lo llevan?, preguntó, pero no recibió ninguna respuesta concreta. Los motociclistas la distrajeron y ella ya no pudo seguir a los uniformados que se llevaban a Christian. Sólo atinó a llamar a Eugenia para contarle lo que vivió.
“A partir de ese día, a mi hijo no lo hemos vuelto a ver ni hemos sabido nada de él. Créame que hemos ido a todas las instancias que hemos podido, pero nada. El caso no ha avanzado, al contrario, han perdido mucha información y pruebas, como los videos”, me dice Eugenia con esa voz firme que hace intentos por no quebrarse.
Las pruebas de que Eugenia ha recorrido todas las instancias posibles denunciando, reclamando, para que lo busquen y juzguen a los responsables de la desaparición de su hijo están en un expediente que, en noviembre pasado, se entregó a los expertos del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.
Eugenia no es la única que antes de terminar el 2015 presentó una denuncia contra el Estado mexicano ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Los expertos de este organismo internacional también recibieron los expedientes y quejas de Carlos Moreno y Hortensia Rivas, otros dos padres de desaparecidos en México que se han desvivido reclamando por sus hijos, sin que hasta ahora tengan una respuesta.
Eugenia, Carlos y Hortensia son los tres primeros ciudadanos que denuncian al Estado Mexicano por desaparición forzada ante la ONU.
Estos tres casos tienen características en común: “La ausencia de justicia y la impunidad. Son muy representativos de lo que está pasando en el país en el tema de los desaparecidos”, señala Juan Carlos Gutiérrez, coordinador general de I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, organización civil que, junto con la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos (CMDPDH), acompañan a estos padres en su búsqueda de justicia.
En las próximas semanas, I(dh)eas y la CMDPDH llevarán ante la misma instancia internacional otros cuatro casos de personas que fueron desaparecidas en Veracruz, Baja California, Guerrero y Michoacán.
José Antonio Guevara Bermúdez, director de la CMDPDH, explica que los casos que se están denunciando en la ONU muestran la “complejidad del fenómeno de la desaparición que se vive en México; reflejan que el común denominador de todos ellos es la falta de investigación y de búsqueda, la ausencia de una respuesta del Estado”.
En México se han contabilizado más de 25 000 personas desaparecidas desde 2006, de acuerdo con las cifras reconocidas por el propio gobierno. Para las organizaciones civiles, como la CMDPDH, la cifra puede ser mucho mayor si se toman en cuenta los migrantes centroamericanos desaparecidos en territorio mexicano y aquellos casos que no se han denunciado, sobre todo en Michoacán, Guerrero y Tamaulipas.
Frente a este número hay otro que muestra la impunidad que impera en estos casos. Por el delito de desaparición forzada de personas sólo se han registrado seis sentencias, según información entregada por el gobierno mexicano al Comité de las Naciones Unidas.

AUTOPSIAS “VERBALES”
En la Ciudad de México, en una oficina de la colonia Roma, la sede de I(dh)eas, Eugenia Padilla conoció hace varios meses Carlos Moreno. Ahí los encuentro a los dos, una tarde de noviembre, revisando los documentos que se integrarían a su expediente, días antes de que sus denuncias se presentaran en la ONU. Ahí fue donde Eugenia y Carlos conocieron sus historias.
El peso de la palabra “desaparecido” se instaló en la vida de Carlos Moreno a principios de julio de 2011. El viernes 8 de ese mes, su hijo Israel Moreno —veintitrés años, estudiante de la licenciatura de Geografía en la UNAM— envió un mensaje telefónico avisando a sus padres que estaba en Chacahua, Oaxaca, donde vacacionaría.
Pasaron los días e Israel no contestaba a las llamadas de sus padres. No había mensajes. Sus compañeros de viaje no tenían noticias de él. Carlos Moreno interrumpió su vida como comerciante para ir a buscar a su hijo a Chacahua. Preguntó entre la gente del lugar, algunos recordaban a Israel, pero muy pocos querían hablar. Recorrió la costa oaxaqueña y pegó carteles con la foto de su hijo en todos los poblados que encontró a su paso. Tardó semanas, poco más de un mes, para que un Ministerio Público levantara su denuncia.
Después de varios meses de reclamar la búsqueda de su hijo, de denunciar en los periódicos la indiferencia gubernamental con la que se topó y de convertirse en casi investigador privado para buscar a Israel —”porque las autoridades no buscan a ningún desaparecido; no hay búsqueda. Eso es terrible”—, la Procuraduría de Justicia del Estado de Oaxaca le informó que su hijo había sido asesinado durante un asalto.
En el certificado de defunción que quisieron entregarle escribieron que la “autopsia era verbal” porque no se tenía un cuerpo. A Israel Moreno se le dio por muerto por las declaraciones de unos pescadores, que tiempo después confesaron que habían sido torturados.
Para la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca el caso está cerrado. En la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República (PGR), donde también se denunció la desaparición de Israel, el expediente está archivado.
Carlos Moreno fuma mientras cuenta la historia de Israel, y su propia historia. Se le mira y se le escucha cansado, pero su voz no deja de ser firme. Quien la escuche seguro podrá relacionarla con un sentimiento: enojo.
De una carpeta, Carlos saca la copia de uno de los documentos que más lo indignan: el certificado de defunción donde está escrito el nombre de Israel.
Me lo muestra para que lo lea y compruebe lo que ahí dice. Y sí, lo que leo no está escrito en un cuento surrealista, está en un documento oficial: “Autopsia verbal producida por lesiones de arma punzocortante”.
Una copia de ese certificado de defunción forma parte del expediente que se integró sobre la desaparición de Israel, y que en los próximos días tendrán que revisar los expertos del Comité de Derechos Humanos de la ONU.
—¿Por qué denunciar la desaparición de Israel ante la ONU? —pregunto a Carlos Moreno.
—Porque las autoridades de México están rebasadas en su capacidad o en su ineptitud; tal parece que las instituciones están hechas para que no se pueda encontrar a los desaparecidos. Mi caso, como otros tantos, muestra cómo funciona la justicia mexicana.

“A MI HIJO NO LO HEMOS vuelto a ver ni hemos sabido nada de él. Créame que hemos ido a todas las instancias que hemos podido, pero nada. El caso no ha avanzado, al contrario, han perdido mucha información y pruebas, como los videos”: doña Eugenia Padilla, madre de Christian. FOTO: ANTONIO CRUZ/NW NOTICIAS
PASADO Y PRESENTE DE UN PAÍS
Los padres con hijos desaparecidos que ahora tocan a las puertas de la ONU conocieron una parte de la historia de la desaparición de personas en México, cuando a ellos también se les obligó a estar entre sus protagonistas. Se enteraron de que desde hace más de cuarenta años, miles de mexicanos empezaron a lidiar con la ausencia de un familiar y de la justicia.
También supieron que otros familiares han tocado las puertas de organismos internacionales para enfrentar la impunidad que han encontrado en el país. Por ejemplo, conocieron la historia de Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido después de ser detenido en un retén militar el 25 de agosto de 1974, en Atoyac, Guerrero.
Rosendo fue una de las más de 1500 víctimas de desaparición forzada, registradas en México desde finales de la década de 1960 y la de 1980, cuando la desaparición de personas se instrumentó en el país como una táctica para eliminar a los opositores políticos y a sus familiares.
El 15 de noviembre de 2001, los hijos de Rosendo Radilla —con la asesoría legal de la CMDPDH— denunciaron al Estado mexicano por la desaparición forzada de su padre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El caso de Rosendo Radilla llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). En noviembre de 2009, esta corte dio a conocer la primera sentencia en contra del Estado mexicano por cometer graves violaciones a los derechos humanos. Esta sentencia —que México aún no cumple en la parte de investigación y sanción a los responsables— permitió que se dieran cambios, sobre todo en el tema de la legislación nacional relacionada con los derechos humanos.
En la última década se han multiplicado los casos de mexicanos que han recurrido a la CIDH —instancia que determina si una denuncia cumple los criterios para después ser llevada a la CoIDH— para denunciar violaciones de los derechos humanos en México.
Las estadísticas de la propia CIDH, disponibles en su informe anual, muestran que en 2006 recibió 193 peticiones de mexicanos para que su caso sea tomado por este organismo internacional. Esta cifra se elevó a 500 peticiones para el 2014.
La información de la Comisión no precisa cuántos de estos casos son denuncias por desaparición.
Ante el gran número de denuncias que esperan una respuesta de la CIDH, así como por lo tardado que puede resultar el que un caso llegue a la CoIDH y se tenga una sentencia —el caso Radilla tardó ocho años—, los abogados defensores de derechos humanos y víctimas han optado por buscar otros caminos. Uno de ellos es la ONU.
José Antonio Guevara, director de la CMDPDH, explica que decidieron acudir al sistema de las Naciones Unidas porque “puede ser una ruta más ágil para evidenciar las violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo en el país”.
El sistema de las Naciones Unidas cuenta con varias instancias en donde los ciudadanos pueden denunciar casos de violaciones de derechos humanos. Una de ellas es el Comité de Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. Sin embargo, a pesar de que México firmó, ratificó e impulsó la convención que permitió la creación de este comité, hasta ahora no ha aceptado su competencia para analizar casos registrados en el país.
“Esto es algo muy esquizofrénico: el país impulsa una convención, pero se niega la posibilidad de que su comité vigile que el país cumpla con ella”, resalta Juan Carlos Gutiérrez, coordinador general de I(dh)eas.
Fue por ello que los casos de Eugenia, Carlos y Hortensia se llevaron ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, un órgano de expertos que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. “Queremos abrir otras vías de acceso a la justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos en México”, explica Juan Carlos Gutiérrez.
El 10 de julio de 2013, Hortensia Rivas se sumó a la larga lista de familiares de personas desaparecidas que se escribe en México. Por teléfono, me cuenta lo que ha vivido en Piedras Negras, Coahuila, uno de los estados donde la desaparición de personas comenzó a ser una práctica casi cotidiana a partir de 2006.
Eran casi las cuatro de la madrugada de ese miércoles cuando policías del Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE) —corporación policiaca creada por el gobierno de Coahuila— entraron en la casa de Víctor Manuel Guajardo Rivas, en la colonia Los Montes, en Piedras Negras. A su esposa e hijos los metieron en un cuarto cuya ventana permitía mirar al patio trasero, donde unos doce policías llevaron a Víctor. Su familia vio cómo le pusieron el cañón de una pistola en la sien y lo golpearon hasta que desmayó. A Víctor, entonces de 37 años, se lo llevaron.
¿QUÉ ES LA JUSTICIA?
Cuando amaneció, Hortensia ya estaba en las oficinas de la policía municipal preguntando por su hijo. Ahí supo que una noche antes, los elementos del GATE se habían llevado a por lo menos otros diez hombres, porque en el lugar encontró a madres, padres y esposas que también buscaban a su gente.
Ese mismo día, juntos recorrieron oficinas gubernamentales. Nadie les informó dónde estaban sus hijos. Así que decidieron ir a buscarlos por los ejidos y caminos de la región. Durante dos semanas organizaron caravanas para localizarlos.
“Encontramos a algunos muchachos que estaban torturados, tirados en las brechas. Encontramos como a cuatro. Estaban vivos, pero muy torturados. Ninguno quiso poner una denuncia”, recuerda Hortensia.
Desde ese día de julio de 2013, Hortensia comenzó a organizar a los otros padres que encontró en su camino. Formó la agrupación Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas. Hoy tienen registrados 210 casos.
A Hortensia le han llamado por teléfono para amenazarla, para decirle que deje de denunciar y de organizar a otras familias con desaparecidos. Por la desaparición de su hijo presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pero aún no ha tenido una respuesta.
“A todas las dependencias a las que tenía que ir, ya fui —explica Hortensia—. Pero no hay respuestas ni en el estado ni a escala federal. Por eso nos fuimos a lo internacional, a la ONU, porque aquí no hay nada… Queremos que vean que la desaparición no sólo pasa en Coahuila o en Guerrero, sino en todo el país, y aquí lo están minimizando”.
Hortensia, a diferencia de Eugenia, habla rápido y fuerte. En su hablar no hay enojo, como sí lo hay en el de Carlos. Cada uno a su manera exige justicia.
Sus historias comenzaron en diferente tiempo y en lugares muy distintos, pero los obstáculos que han enfrentado son similares: a los tres les dieron largas para levantar una denuncia. Tocaron las puertas de dependencias municipales, estatales y federales; en la mayoría encontraron sólo indiferencia. Los tres se dieron cuenta de que ninguna autoridad buscaba a sus hijos, que la búsqueda sólo consistía en enviar oficios a otras dependencias. A los tres se les negó el acceso a su expediente. Y los tres han visto cómo su caso se archiva en el mar de la impunidad.
Rocío Maldonado, abogada de la organización I(dh)eas, resalta que los tres casos reflejan una falta de implementación de la justicia y se evidencia que hay patrones de actuación de las autoridades en los casos de desaparición. Además, muestran que en el país no se ponen en práctica los protocolos de investigación y búsqueda de los desaparecidos.
Estos padres tienen otra cosa en común: no están dispuestos a quedarse con los brazos cruzados y resignarse a no saber qué pasó con sus hijos y que los responsables de sus desapariciones queden impunes.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU analizará si acepta las tres denuncias, después de que pida información al Estado mexicano sobre las acciones que ha realizado en cada uno de los casos y corrobore esta información con las víctimas.
“Quizás en un par de años tengamos los primeros fallos sobre estos casos”, calcula José Antonio Guevara Bermúdez, director de la CMDPDH.
“El que nuestros casos sean revisados por los expertos de la ONU es una esperanza de que pueda haber justicia. Yo sé que la
ONU no nos va a decir dónde están nuestros hijos, pero sí puede ayudar a que el Estado mexicano cumpla con su obligación de buscarlos. Queremos saber qué pasó con ellos. Nosotros no nos vamos a quedar callados, porque son nuestros hijos. Esta lucha es por nuestros hijos”, me dice por teléfono Hortensia.
—¿Cuánto tiempo están dispuestos a esperar para que llegue la justicia que están buscando? —pregunto a Carlos Moreno.
—Sabemos que los procesos internacionales son lentos, pero no podemos darnos por vencidos. Lo que me dé la vida yo estaré buscando. Quiero saber qué pasó con Israel y que se haga justicia, que esto no quede impune. No me puedo doblegar, no puedo desistir, porque no sería su padre.
—En México —recuerda Eugenia Padilla— hay muchos casos de desaparecidos que nadie voltea a mirarlos. Si mi caso, el de mi hijo Christian, y de los otros compañeros son aceptados por la ONU, yo tengo la esperanza de que se abra una nueva puerta para que podamos encontrar justicia.
—¿Para usted qué es la justicia? —Eugenia toma su tiempo para responder. Lo hace despacio, pero sin titubeos.
—Para mí, la justicia sería encontrar a mi hijo, que se juzgue a todos los policías que intervinieron en su desaparición. Para mí, justicia sería que a todos los altos mandos que están involucrados en las desapariciones se les castigara. Para mí, justicia sería que parara esto. Que ya no desaparezca más gente.