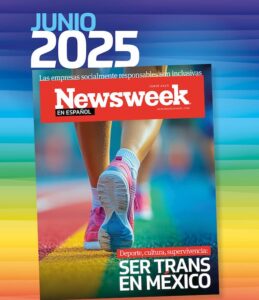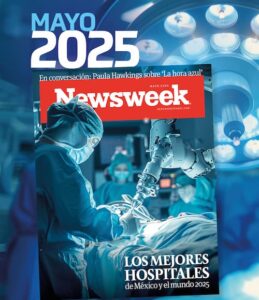El moderno sistema de tutela del consumidor se ha vertebrado en torno al principio de que en el mercado haya circulación, libre y amplia, de información. No es fortuito que algunas leyes, como la mexicana de protección al consumidor, prohíban los pactos entre empresarios para restringirla. Concomitantemente, se protege el derecho de los destinatarios finales a recibir información adecuada, previo a la contratación, para maximizar el resultado económico del contrato o, simple y llanamente, para no formalizarlo.
La vinculación entre el derecho a la información y el derecho a la protección patrimonial de los consumidores es motivo de atención por parte del legislador. No se puede garantizar la plena satisfacción del segundo sin la total cobertura del primero. Al sistema económico le conviene que cada peso gastado le genere al consumidor el mayor bienestar posible y que no destine recursos para bienes y servicios de empresarios desleales. Ello afecta la sana competencia.
Al Derecho tampoco le simpatiza la idea de tolerar a comerciantes desleales hacia sus competidores. Un conjunto de normas se orientan en esa dirección. Hay una intersección normativa entre propiedad intelectual, buenos usos en materia mercantil y protección al consumidor que arroja consecuencias positivas hacia el mercado. El empresario que engañe, que se adhiera al prestigio de otro, lo imite, o que denigre falsamente los bienes y servicios del competidor, debe ser sancionado.
Similarmente, con las leyes de competencia económica se busca detener prácticas monopólicas que desvirtúen el proceso de mercado basado en la libre oferta y demanda para que haya mejores bienes y a precios más bajos. Los empresarios no deben alterarlo. Las autoridades deben ser enérgicas.
En sede de protección al consumidor, es de vital importancia la exhaustividad del derecho a la información por medio de instrumentos que lo hagan viable. Para beneficiar al consumidor, las leyes y recientemente la jurisprudencia nacional (siguiendo la tradición de otros tribunales extranjeros) han confirmado principios señalados por la doctrina que vale la pena se difundan.
Uno de esos principios tiene que ver con la “carga de la prueba” en relación con las afirmaciones (claims) contenidas en la publicidad comercial. Si se anuncia una cualidad de un producto debe el empresario contar con las pruebas correspondientes y proveer ante la autoridad de los elementos objetivos para acreditarla fehacientemente. Para determinar el contenido del mensaje publicitario debe revisarse la publicidad de manera integral (audio, video) dependiendo del medio de comunicación utilizado para su difusión.
Ese deber de probar lo dicho en la publicidad, acontece tanto en sede administrativa como judicial. Es la llamada “exceptio veritatis” que se surte a través del “test de la veracidad”, conforme al cual se deben probar los elementos objetivos de la publicidad. Complementariamente se aplica el principio pro consumidor (más adecuado que “pro debilis”) para interpretar a su favor las dudas informativas introducidas por culpa de quien las pudo evitar (interpretación contra stipulatorem). Adicionalmente, cabe precisar que en el caso de las palabras, siguiendo la doctrina jurisprudencia europea, no deben interpretarse de manera filológica sino atendiendo al sentido que el consumidor promedio le asigne, lo que es todo un reto para las autoridades.
Si el empresario no puede probar que el bien entregado al consumidor cumple con las expectativas creadas en virtud de la publicidad, entra en juego un principio nivelador conocido como de “integración publicitaria”, conforme al cual se obliga al anunciante a cumplir con lo ofrecido. Es decir, se obliga a incorporar materialmente al contrato todo aquello que se haya prometido o sugerido. Si, como acontece en algunos casos (productos milagro), ello es imposible, se debe indemnizar mediante la entrega del dinero que lleve al consumidor al nivel de utilidad esperado de haberse cumplido con el engaño (expectation damages o interés contractual positivo).
Ello no se traduce en que todo lo que se dice en la publicidad tenga que ser probado. Dicho deber solo se predica respecto a la parte objetiva de la publicidad, no de los elementos subjetivos. Especial atención merece esto último por lo que la doctrina especializada conoce como “dolo bueno” y que son las estrategias de marketing lícitas para “enganchar” que, cuestión aparte, merecen una modulación y ponderación para el caso de consumidores vulnerables (niños, ancianos, enfermos).
La asimetría informativa nativa en el consumidor se mitiga de manera complementaria con la institución de la publicidad comparativa. El Derecho está interesado en que los empresarios no asuman, como parece ser la regla, una actitud pasiva frente a sus competidores. Existe la infundada opinión entre algunos, doctos y legos, de que la publicidad comparativa está prohibida. Los consumidores estamos ansiosos por que se estimulen los diversos modos y formas de comparación. ¿Quién mejor que ellos para dar información objetiva respecto de los productos de sus competidores? No hacerlo implicaría, de facto, tener acuerdos para restringir la información que debe circular en el mercado.
Otra variante del derecho a la información existe en materia de productos defectuosos, que si bien es cierto en México su tratamiento legal constituye un área de oportunidad dada la ausencia de normas eficientes para tutelar al consumidor, en la medida que —siguiendo la jurisprudencia norteamericana— una posibilidad de configuración de dicha categoría de “producto defectuoso” es por el llamado defecto de información. Maduramente consiste en que en el etiquetado de los productos entregados al consumidor contiene información incompleta, inexacta o las instrucciones de uso son inadecuadas. Es un defecto extrínseco a diferencia de los defectos atribuidos al diseño o a las fallas en el proceso productivo, que son defectos intrínsecos.
En los casos de responsabilidad por daños ocasionados por ese tipo de productos, el aspecto procesal de la carga de la prueba es el tema de temas. El sistema jurídico debe hacer pesar sobre el empresario la necesidad de probar que el producto es seguro y que la información era adecuada y razonable según la naturaleza y destino del producto. Obligar al consumidor a probar esos extremos sería exorbitante y limitaría el acceso a la justicia de manera indebida.
Con todo lo anterior, se dibuja un contexto normativo en torno al derecho de los consumidores a la información que, afortunadamente en México, comienza a ser reconocido en los tribunales federales. Una lectura progresista a la reciente resolución (marzo de 2015) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (amparo directo en revisión 2244/2014, ponencia del ministro José Ramón Cossío Díaz) nos llevará a concluir que si los operadores económicos son razonables disminuirá el engaño y aumentará la calidad de la información en el mercado.