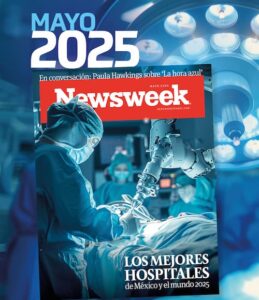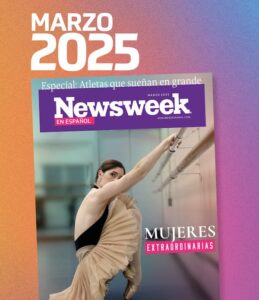GAYARA, IRAK.—En Irak casi no se ven nubes. El sol todo lo cubre y calienta. Pero en la ciudad de Gayara el sol apenas logra atravesar el humo negro, espeso y tóxico que cubre la ciudad desde mediados de junio.
Se incendia el petróleo de Gayara y todavía nadie lo puede apagar.
Las válvulas de los pozos fueron detonadas por el grupo yihadista Estado Islámico. Apenas brota, el crudo se consume en llamas. Acercarse es arriesgarse porque, además del fuego y los gases, los yihadistas acechan en las cercanías desde donde todavía lanzan obuses.
“Bajo el Estado Islámico no había vida. Los yihadistas mataron todo. Incluso el aire”, dice Ali Mohammed Abdullah, un exsupervisor del Ministerio de Educación, hoy jubilado a sus 67 años. “Hace dos días lanzaron cinco cohetes. Mataron a dos personas e hirieron a cuatro”.
Los cohetes cayeron sobre Gayara, una ciudad de unos 15 000 habitantes a 400 kilómetros al norte de Bagdad. Solo diez días antes de mi visita, a finales de agosto, Gayara fue liberada por el ejército iraquí luego de estar dos años bajo las manos del Estado Islámico. Ahí estaba el último pozo petrolero controlado por los yihadistas en Irak.
Parado en un bulevar de la ciudad, Mohammed observa distraído el humo negro que el viento lleva hacía el sureste. A pocos metros un militar grita su nombre. Mohammed se despabila y corre hacia él. El soldado le entrega un papel. Mohammed vuelve caminando y sonriendo. Entre sus manos ya tiene de vuelta su documento de identidad, signo de que las autoridades aclararon toda duda sobre si estaba vinculado o no con el Estado Islámico. Su nombre no estaba en la lista de los sospechosos.
“Viví bajo el Estado Islámico dos años, dos meses y 15 días”, dice Mohammed contando con los dedos y se va.
Detrás de él, cientos de hombres están sentados en el cordón de la vereda. Todos los varones de la ciudad, desde adolescentes hasta adultos, fueron reunidos en el bulevar para verificar sus identidades. Esperan que algún soldado les devuelva sus documentos y así terminar con la angustia.
O peor, que los lleven a otro lugar para ser interrogados.
“El ejército tiene agentes y trabaja con la policía local. Conocen a todos acá en Gayara. Si pertenecía o no al Estado Islámico”, dice Ahmed, un profesor de inglés de 42 años que espera junto con sus vecinos. “Tienen una base de datos. Los agentes vienen acá frente a la muchedumbre, miran las caras y les dicen a las fuerzas de seguridad si era un yihadista o no. Si es así lo llevan para interrogarlo frente al jefe de la policía. A veces, a pesar de las sospechas, si las otras personas sentadas acá dicen: ‘No, este hombre es bueno’, entonces lo dejan ir”.
El proceso se repite en cada pueblo que el ejército libera en el lento camino hacia Mosul, la segunda ciudad de Irak y último bastión del Estado Islámico en el país, a solo 80 kilómetros al norte de Gayara.
Las autoridades militares aseguran que se toman las precauciones necesarias para evitar excesos. Los antecedentes no están de su lado. La ONG Human Rights Watch advirtió sobre evidencias creíbles de torturas, desapariciones y ejecuciones de cientos de civiles en manos de milicias pro gubernamentales que participaron en la liberación de la ciudad de Faluja a finales de mayo.
DOS AÑOS DE OSCURIDAD
Ahmed, el profesor de inglés, espera en silencio a que le devuelvan su documento. Ninguno de los hombres que aguardan junto a él habla. Solo miran el vaivén de los soldados con sus papeles. De vez en cuando alguien tose fuerte. La cortina de humo negro sigue estirándose en el cielo detrás de ellos.
“Cuando estaba el Estado Islámico, mucha gente se quedaba en sus casas por miedo. Si ibas al mercado los yihadistas te inspeccionaban la ropa o tu barba. Por ejemplo, esta que tengo ahora sería muy corta para ellos”, dice Ahmed y se acaricia una barba de tres días que apenas le cubre la cara.
“No había escuelas. Los estudiantes no recibían educación. Y como soy profesor no tuve trabajo”, dice Ahmed, quien durante los dos años no recibió ningún salario. “Como no tenía dinero tampoco tenía para comer”.
El viento cambia ligeramente de rumbo y el humo negro se acerca. Poco a poco las partículas negras se acumulan en las ropas, en la piel y en la boca. Muchos tosen.
“Estamos a solo un kilómetro de los pozos. El humo nos asfixia. Especialmente a los niños”, dice Ahmed.
Akrem Abd Al Ghan, tiene 12 años. Junto a él, casi pegado, está Mahmud Lassen, de 13. Los dos de brazos cruzados, apoyados contra un muro protegiéndose del sol en la estrecha raya de sombra disponible. Miran pasar por el bulevar los vehículos militares cargados de soldados y de armas pesadas.
“No fuimos a la escuela. No aprendimos nada”, dicen casi a coro sobre los dos últimos años bajo el yugo del Estado Islámico, durante los que los yihadistas solo permitían las escuelas que enseñaban la sharia, las leyes islámicas, de acuerdo a su visión fanática.
“Si querías ir tenías que ponerte ropa afgana”, dicen Akrem y Mahmud en referencia a las túnicas preferidas por los yihadistas. “Entrenaban a los niños para matar. Les daban un peluche y un cuchillo para que lo apuñalaran”.
“Ahora la vida está bien. Pero todavía nos lanzan bombas desde allá”, dicen los dos señalando en dirección de los pozos petroleros que siguen ardiendo y desde donde acechan los yihadistas. “El humo nos molesta. Nos da alergias”, comentan, mientras se toman la garganta con las manos.

Vecinos de Gayara se acercan a un punto donde las fuerzas gubernamentales distribuyen alimentos. La ciudad estuvo bajo las manos del grupo yihadista Estado Islámico durante más de dos años. Foto: Hugo Passarello Luna
TORTURA, EJECUCIONES Y ESCLAVITUD SEXUAL
Para el visitante desprevenido, esa casa es apenas una típica vivienda familiar de dos pisos, como otras miles en la región.
Pero los vecinos de Gayara saben que esa casa funcionó como juzgado, cárcel y centro de tortura durante los años yihadistas.
“¿Puede ver la sangre?”, dice el oficial del ejército Hassan Abid al mostrar con la punta de su fusil unas manchas ya secas en uno de los varios colchones tirados por el suelo. “Acá torturaban”.
Las habitaciones del segundo piso, que antes alojaban una familia, fueron transformadas en celdas, sus ventanas tapiadas con planchas de madera y las frágiles puertas de madera reemplazadas por otras de metal, el pasillo convertido en jaula con barrotes de hierro.
“Desde la terraza de mi casa podía ver cuando llegaban los prisioneros y les pegaban en el jardín”, dice Hassan, de 49 años, quien vive en la vivienda junto a la improvisada cárcel. “Cuando los trasladaban para ser ejecutados, a veces los tenían que llevar de a cuatro porque estaban muy golpeados. A algunos los traían acá solamente por algún problema con sus jeanso porque fumaban. Y los dejaban dentro dos o tres meses”, agrega Hassan y enciende un cigarrillo, inesperado símbolo de la libertad recuperada.
Los yihadistas dejaron en la casa trampas explosivas, como es su modus operandi al partir en retirada. “Pusieron el cuerpo de uno de los detenidos en la heladera. Y adentro dejaron una bomba”, dice Hassan. Si alguien intenta abrir la puerta, el artefacto se detona. “Cuando llegó el ejército la familia del preso pidió el cuerpo, pero no se lo pudieron devolver. Todavía está acá. Necesitan un equipo especial”.
Al llegar al jardín de la casa, el oficial Hassan levanta del césped unas ropas femeninas. “Son vestidos típicos de las mujeres yazidíes”, dice, y los deja caer.
En la casa vivía el juez yihadista. “Y tenía cuatro esclavas”, dice el vecino Hassan mirando los vestidos.
Las cuatro pertenecían a la minoría religiosa yazidí, una religión preislámica, víctima a lo largo de su historia de persecuciones perpetradas por varios grupos religiosos. Los yazidíes son erróneamente considerados por los yihadistas como adoradores del diablo. La divinidad yazidí es Melek Taus, un ángel caído que algunos musulmanes, y también cristianos, confunden con Satanás.
Por este desprecio los yazidíes sufrieron con especial saña las atrocidades del Estado Islámico. Mientras que miles de hombres yazidíes fueron masacrados, las mujeres fueron secuestradas y muchas utilizadas como esclavas sexuales por los yihadistas. Todavía hay más de 3000 en las manos del EI.
“A través de la ventana ellas nos decían que se querían ir de acá y nos pedían que lleváramos mensajes a sus familias”, dice Shaima, de 11 años, sobrina de Hassan, quien escucha la conversación. “Cuando el juez veía que hablaba con nosotras, les pegaba”.
Quizá por miedo a represalias los mensajes no llegaron. Ni Shaima ni su tío saben qué pasó con las yazidíes. Desaparecieron con los yihadistas cuando el ejército recuperó la ciudad.

Hombres de Gayara esperan que las fuerzas armadas les devuelvan sus documentos de identidad. Los soldados cotejan sus nombres con una base de datos con la información de quienes pertenecían al EI. Foto: Hugo Passarello Luna
LA CRISIS DE LOS DESPLAZADOS
Miles de personas, en su mayoría familias, abandonaron Gayara y sus alrededores en los días anteriores a la batalla buscando refugio de los bombardeos y combates.
Desde junio solo en esta región más de 100 000 personas tuvieron que dejar sus casas, según datos de la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR). Muchos de los habitantes de Gayara, que escapaban hacia zonas controladas por el ejército, tuvieron que caminar bajo casi 50 grados esquivando balas y bombas. La mayoría encontró albergue en el desbordado campo de refugiados de la ONU de Dibaga, a aproximadamente 40 kilómetros de Gayara. Algunos ya comenzaron a volver luego de la liberación de la ciudad.
Según la ACNUR, desde enero de 2014 en Irak hay 3 300 000 desplazados. Las organizaciones internacionales en el país esperan que, con el inicio de la operación para retomar Mosul, se sumen casi un millón de nuevos desplazados. Y falta el financiamiento para recibirlos. La ACNUR necesita 196 millones de dólares para darles cobijo, y hasta octubre logró recaudar el 33 por ciento.
“Si la gente tiene que abandonar sus casas pierde su dignidad, y la dignidad es muy importante”, asegura con un cigarrillo en la mano el teniente general Najim Abdullah al-Jubouri, comandante de la operación de liberación de Nínive, la provincia donde están Gayara y Mosul. Y con un tono pausado, añade: “Muchos niños y ancianos murieron en los campos de desplazados”.
Una vez que sus hombres controlaron Gayara, Al-Jubouri permitió que la mayoría de los habitantes se quedara en sus casas, incluso a pesar de los cohetes lanzados por los yihadistas desde las afueras de la ciudad. Solo fueron evacuados quienes viven cerca de los pozos petroleros. Ahí el humo asfixia.
“El vendedor de tabaco en el mercado de Gayara me dijo que el Estado Islámico no permitía fumar. Y, sin embargo, prendieron fuego al petróleo”, dice Al-Jubouri riendo y tosiendo al mismo tiempo.
“Creo que el Estado Islámico tiene solo entre 2000 y 3000 combatientes. No creo a quienes dicen que tienen más. Si fuera el caso habrían defendido Gayara”, dice Al-Jubouri. “Acá perdieron un millón de dólares por día”, agrega haciendo referencia a los pozos petroleros que los yihadistas tuvieron que abandonar, dejando atrás una de sus principales fuentes de financiación.
Al-Jubouri lleva varios años luchando contra los islamistas. Antes Al Qaeda, ahora el EI. “La diferencia entre los dos es que la mayoría de los miembros de Al Qaeda eran creyentes. El Estado Islámico tiene una mezcla de creyentes y mafiosos. Buscan el poder, buscan controlar la gente. Y también buscan mujeres”.

Un miembro de la resistencia de Gayara que luchó junto al ejército para recuperar la ciudad de las manos del grupo yihadista. Foto: Hugo Passarello Luna
CAMINO A MOSUL
Mientras que Al-Jubouri avanza desde el sur, los kurdos, una minoría que habita en el norte de Irak, defienden el frente norte.
“Es un mortero. Es normal. Es cosa de todos los días”, dice el general kurdo Bahram Arif Yassin, luego de que un obús cayera a 30 metros de donde se hacía la entrevista. “Ellos nos disparan. Nosotros les respondemos”, explica, mientras apunta con el dedo hacia al frente, que está a dos kilómetros.
Unos días después otro mortero mató a uno de sus hombres.
El general, que tiene bajo su mando a 1000 soldados, es el responsable de la base en la montaña de Bashiqa, desde donde por las noches se pueden ver las luces de Mosul, a 20 kilómetros al suroeste. “La electricidad viene de nuestra represa”, explica un soldado que, durante su guardia, mira hacia Mosul. “No podemos cortar la luz a dos millones de personas”.
En una carpa el general cena con la tropa mientras miran en un televisor plasma el partido entre el Real Madrid y el Sporting de Gijón. En un momento Bahram da una orden y cinco de sus soldados salen.
Van a responder al ataque que tres horas antes mató a su compañero.
Mientras que en la carpa gritan los goles de último minuto que dan la victoria a los madrileños, afuera los soldados manipulan un mortero y tiran cuatro proyectiles. Atacan una casa donde, de acuerdo con sus informaciones, hay yihadistas. Cada disparo hace un ruido seco. Diez segundos después se escuchan solo tres fuertes explosiones en la distancia. El cuarto no funcionó. “Son proyectiles de los años 80. A veces fallan”, justifica un capitán. Luego confirmará que solo uno cayó en el blanco. Nada saben del destino de los otros tres.
El norte de Irak, el Kurdistán iraquí, es una región autónoma administrada por los kurdos. Luego de décadas de opresión bajo Saddam Hussein, la región vivió tiempos de prosperidad a partir de 2003 con la invasión de Estados Unidos y se benefició de los altos precios del petróleo que le permitió despegar económicamente y despegarse de las autoridades en Bagdad, de las que desconfían.
Mosul está cerca de la frontera con el Kurdistán. Los kurdos tienen sus propias fuerzas militares, los peshmergas, que significa los que enfrentan la muerte, que trabajan separadamente del ejército iraquí.
“Avanzaremos hasta las afueras de Mosul. No sabemos si participaremos en la lucha urbana”, dice Bahram.
Qué fuerzas tomarán Mosul es clave para asegurar una paz duradera.
Irak alberga varias etnias —árabes, kurdos, turcomanos— y comunidades religiosas —musulmanes sunitas, musulmanes chiitas, cristianos, yazidíes, entre otros—, además de otras tantas agrupaciones políticas, a menudo enemistadas entre ellas. Si en otros tiempos lograban convivir, hoy todos se miran de reojo. La mayoría formó sus propias milicias armadas que operan en paralelo al ejército. Lo único que las mantiene por el momento unidas es su enemigo común, el Estado Islámico.
La principal división es entre sunitas y chiitas, las dos ramas principales del islam. Mientras que el 50 por ciento de Irak se identifica como chiita, el otro 40 es sunita.
El enfrentamiento de estos dos grupos es una de las principales causas del conflicto entre el Estado Islámico, sunita, y las fuerzas gubernamentales, de mayoría chiita, desde la caída de Hussein.
Mosul es en gran parte árabe sunita. Ver desfilar cientos de soldados árabes chiitas, o kurdos, por las calles de una ciudad derrotada podría poner nuevamente en peligro la frágil unión nacional y agregar razones para fragmentar el país.
El teniente general Al-Jubouri, de fe sunita, conoce de cerca está realidad. Arrebatar Mosul a los yihadistas no será el último obstáculo para la paz. El gran desafío vendrá después.
“Necesitamos reconciliación. No solo en Mosul, sino en todo Irak”, dice Al-Jubouri. “Necesitamos olvidar el pasado”.
Miles de sus hombres se apelotonan en la base militar de Gayara preparándose para el asalto final.
A lo lejos el humo pinta el cielo de negro. El petróleo sigue ardiendo.