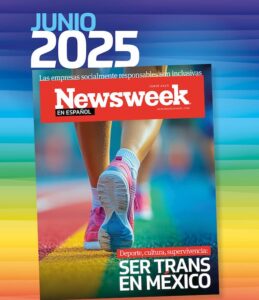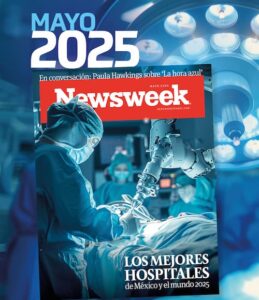En el ámbito de la atención médica y la salud, los acosadores ocupan un nivel jerárquico superior al de las víctimas, y los cirujanos generales son los especialistas más señalados. En tanto, una gran parte de los perpetradores son hombres, y en la mitad de las ocasiones las víctimas deben seguir conviviendo con su agresor por asuntos profesionales.
El hostigamiento y acoso sexual son considerados por la CNDH como “un ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral o escolar”. Debido a la jerarquización, cuando el personal médico es víctima de una agresión, la posición del perpetrador suele acorralar a las víctimas, pues la mayoría no sabe cómo rechazar los comentarios sin tener consecuencias académicas.
La doctora Diana Patricia Guízar Sánchez, académica del Departamento de Fisiología de la UNAM y especialista en el tema, diferencia dos tipos de jerarquías: la evidente o directa y la no dicha. En el caso de la primera, resaltan el nivel de estudio, el tipo de residencia y el cargo que se tiene. La segunda corresponde más a una percepción cultural de las especialidades que influyen en las relaciones de poder que son fundamentales para entender los casos de acoso y violencia sexual.
“En el argot médico no es lo mismo ser residente de primer año de medicina interna que ser residente de primer año de neurocirugía”, explica la especialista. “Los dos son residentes de primer año, pero el tipo de especialidad hace la diferencia. O si el médico tiene además un cargo administrativo o es jefe de servicio. Se tiene el mismo nivel de estudios que otro médico adscrito del servicio, pero uno es el jefe del Departamento de Medicina Interna y el otro nada más es un médico de base”.
Te puede interesar: Juventud atemporal: el envejecimiento moderno
Guízar Sánchez resalta que, aunque es más común que las víctimas sean mujeres, también hay un porcentaje de hombres que son acosados y, en su caso, una forma de revictimizarlos es asumir que deberían sentirse halagados por los comentarios, en especial si vienen de parte de una mujer.
La denuncia por parte de los sobrevivientes masculinos es mucho menor y, señala la especialista, tampoco suelen buscar atención de salud mental, lo que explica el alto índice de suicidios en hombres (independientemente de su profesión).
“Muchas veces también la cultura minimiza los casos. A veces se mira como una etapa en la formación de la cual se sale o se avanza y no tiene mayor trascendencia hacia la salud, pero no, al final sí puede impactar posteriormente”.
El reciente reporte sobre acoso sexual del portal de información especializada y médica Medscape revela que ocho de cada diez médicas y médicos encuestados en México afirman haber sido víctimas de acoso sexual en el lugar de trabajo.
El tipo de acoso que más sufren son los comentarios sexuales o lascivos y la mayoría de las ocasiones lindan entre el halago y el acoso, lo que obstaculiza la búsqueda de justicia.
“Una consecuencia académica al denunciar es la revictimización. Se da mucho que, si la víctima se queja y señala que eso no debería ser así, entonces como parte de la cultura encuentra respuestas que minimizan el problema. Frases como ‘ves cómo es complicada’ y ‘es que ella exagera’ hacen que las víctimas se sientan todavía más culpables”.
¿EL ACOSO MÉDICO SE HA NORMALIZADO?
Respecto a la normalización, la doctora se refiere a una cuestión cultural que suele llamarse “currículum oculto”, el cual hace referencia a todo eso que los profesionales aprenden con el tiempo en servicio.
Guízar Sánchez detalla que, durante el posgrado, mientras realizaba su investigación sobre violencia de género y acoso sexual en médicos residentes, una particularidad que captó su atención fue que, al preguntar a los residentes si habían sufrido acosos durante la formación, en su mayoría respondían que no.
Las negativas constantes la orillaron a cambiar las preguntas e indagar con mayor sutileza. Interrogantes simples como a quién ponían a servir el café durante una reunión académica, a quién ponían de edecanes para algún evento académico o en quién recaía la limpieza de las oficinas reflejaron que sí existían dinámicas de violencia, pero no eran nombradas como tal.
Mientras tanto, la interacción cibernética es una esfera en donde aún no se ha puesto la atención necesaria, pero en donde también se puede sufrir esta violencia. “A veces los comentarios no son de frente, a veces son a través de chats, fotografías o mensajes. Evidentemente, al estar en un servicio hay urgencias y hay que comunicarse ágilmente, se usan los medios digitales y muchas veces a través de ellos también surgen los comentarios”, explica la doctora.

El 24 por ciento de las médicas encuestadas por Medscape declaró haber recibido mensajes o correos con contenido sexual indeseado, una cifra superior a otros tipos de hostigamiento, como tocamientos no consensuados (11 por ciento), amenazas por rehusarse a favores sexuales y violación o contacto sexual forzado con 4 por ciento de incidencia en ambos casos. Lo que indica que la interacción digital es un área de oportunidad para erradicar la violencia.
Puedes leer: Cómo lograr que la tercera edad sea de oro y no de penurias
Dentro de las personas encuestadas que habían sufrido acoso, abuso o conductas inapropiadas, tres quintas partes aseguraron que la experiencia fue muy molesta, y aunque seis de cada diez víctimas afirmaron no tener alteraciones ni positivas ni negativas en su conducta, un tercio reportó haber recurrido al aislamiento como consecuencia de la agresión.
En este sentido, la doctora Guízar Sánchez afirma que, en todo tipo de violencia, no solo la de índole sexual, hay consecuencias para el sobreviviente de abuso y en la calidad de la atención que brinda.
Apoyada en los estudios de Roberto Castro, sociólogo e investigador que aborda las cuestiones de violencia desde la sociología médica, la especialista explica que, por ejemplo, la violencia obstétrica (la violencia que reciben las mujeres embarazadas de parte del servicio de ginecología) muchas veces es la consecuencia final de toda la violencia que sufrieron las ginecólogas durante toda su formación.
Asimismo, Guízar Sánchez se refiere a diversos estudios sobre el bienestar del médico, tanto el emocional como el físico, y cómo influye en la calidad de atención que brindan a sus pacientes, pues el sufrir acoso suele poner al sobreviviente en un estado de vigilancia, por lo que las distracciones o la urgencia por evadir al agresor las hace propensas a cometer errores.
“No que sea directamente, pero si estás distraído, estás pasando una situación estresante, estás pensando que me voy a apurar a hacer esta nota porque no vaya a llegar el doctor tal o para no quedarme al final sola en el servicio con tal, todo eso genera estrés y te puede predisponer a equivocarte”.
PROTOCOLOS Y ACOMPAÑAMIENTO
Además, el estrés después de una agresión puede provocar diversos niveles de ansiedad, irritabilidad y reducción de la tolerancia. Algo imprescindible de abordar y que se ha estudiado poco, señala la especialista, es que hay mucho acoso sexual de parte de pacientes o familiares de pacientes con los médicos.
Las cifras indican que dentro de las agresiones más comunes por parte de pacientes se encuentran las peticiones repetidas de citas, actitudes con connotaciones sexuales, contacto físico inapropiado como intento de manoseos o correos electrónicos y fotos de índole sexual.
Frenar la agresión o buscar justicia en casos donde el paciente es quien agrede es sumamente difícil, pero la doctora Guízar Sánchez afirma que es un avance importante encontrar con más frecuencia infografías y carteles en los hospitales sobre los derechos del médico o del personal sanitario (enfermería, trabajo social, terapeutas, etcétera).
“En muchos de estos carteles donde vienen los derechos viene también el protocolo a seguir en caso de una agresión, el cual depende de cada institución la ruta a seguir en estos casos. Muchas veces, por ejemplo, está la opción de que haya acompañamiento para que tanto la paciente como el médico se sientan protegidos”.
No te pierdas: Batten, la enfermedad que ensombrece a la niñez
En el caso particular de los médicos residentes, la doctora Ana Carolina Sepúlveda, directora de la Facultad de Medicina de la máxima casa de estudios, firmó recientemente un documento para la protección ante la violencia de género en la Universidad Nacional Autónoma de México, el cual aplica para cualquier alumno de la institución sin importar si presta servicio en el IMSS, el ISSTE, la Secretaría de Salud u otros, pues al ser todavía estudiantes cuentan con el respaldo universitario.
“Hay un protocolo. Recientemente lo están anunciando en servicios escolares porque es muy nuevo. Y también hay que mencionar que el acoso sexual es una forma de violencia de género, es una forma de sobajar y de relegar a las mujeres a un lugar inferior, porque no permite que las mujeres sean valoradas por sus conocimientos, por sus habilidades, sino por su imagen física, por eso forma parte de estas estrategias”.

En el caso de los médicos adscritos o titulados, las rutas a seguir son diferentes y dependen de cada institución. Según Guízar, las definiciones correctas, tanto en el sector de salud como en la sociedad en general, son claves para combatir la violencia sexual y de género.
“Creo que saber a qué se refiere cada cosa es fundamental, porque a veces tú lo tienes tan normalizado que no sabes qué englobaría cada una de esas situaciones. Y desde el pregrado, porque desde el pregrado vas normalizando ciertas acciones”.
Además, resalta, es fundamental replantearse la reacción colectiva ante las denuncias, pues aún es muy común encontrar comentarios hirientes en contra de los sobrevivientes que deciden denunciar, tachándolos de exagerados, débiles o “cristales”.
“Las nuevas generaciones leen esto y reciben el mensaje de que así se habla de la persona que denuncia, por lo que llegan a pensar que es mejor no denunciar para evitar ser tachados de conflictivos”.
Por último, el dar a conocer los mecanismos de denuncia es otra cuestión de suma importancia, pues al reconocer la violencia los sobrevivientes deben saber con quién acudir y con qué protocolos cuentan para protegerse. N