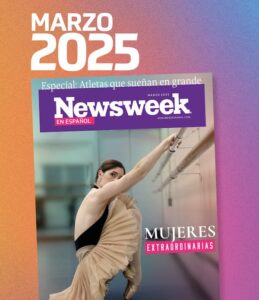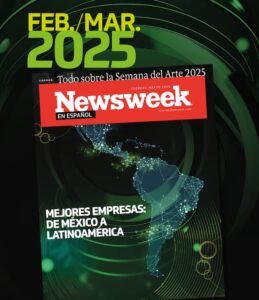A LOS TRES MESES de nacida, Ximena ya tenía una condena de muerte. Los médicos le diagnosticaron atresia de las vías biliares, una rara malformación congénita en la que los conductos que llevan la bilis del hígado a la vesícula no se desarrollan. Las primeras señales aparecieron al segundo mes de nacida, cuando su piel clara comenzó a tornarse amarilla, algo que la ciencia llama ictericia. Pese a ello, el pediatra recetó únicamente “baños de sol”. Pero la tonalidad, lejos de desaparecer, se acentuó. Fue entonces que la palabra “atresia” apareció por primera vez en el vocabulario y la mente de la familia de Ximena.
Rosario Jiménez, madre de Ximena, comenzó a tomar vitaminas y ácido fólico desde un año antes de embarazarse. “Aún no la tenía en mi vientre y ya la quería proteger con todas mis fuerzas”. Pero para la atresia no hay prevención, ni siquiera medicamento. Los más de 300 bebés que nacen con ella en México, cada año, solo tienen un camino para sobrevivir, cuando el diagnóstico se hace después de las seis semanas de nacido: un trasplante de hígado. Un reloj mortal pende sobre ellos. Su pequeño hígado comienza a hacerse cirrótico en cuestión de meses, el vientre se abulta y crece, su humor cambia por la liberación de amonio en la sangre.
“Ximena no se quejaba, ni nos negaba una sonrisa —dice Rosario—, aunque el doctor nos aseguraba que era una enfermedad dolorosa”. Ximena fue trasladada de la ciudad de Pachuca, donde residía, al Hospital Infantil Federico Gómez (HIFG) de la Secretaría de Salud (SSA), en donde se realizaron ocho de los 24 trasplantes de hígado pediátrico en el país en 2016.
Ximena cumplió un año el 24 de septiembre de 2012. Pesaba cinco kilos y esperaba estar mejor para ser candidata a un trasplante, pese a que un médico había dicho a su madre, en una crisis, que “Ximena moriría”.
Un mes después, Ximena sufrió una infección estomacal, que golpeó todo su organismo como hileras de fichas de dominó. “Falla multiorgánica”, dijeron los galenos. Tres meses más tarde, Ximena falleció, como le sucede a la mitad de los niños con atresia, antes de cumplir su segundo año de vida.
“De los niños que estuvieron internados con Ximena con atresia ¡ninguno sobrevivió!”, dice Rosario, quien, por recomendación de su terapeuta, borró la mayoría de las imágenes de su hija, salvo algunas que se quedaron en su Facebook.
Más de 300 niños mueren al año por no recibir un trasplante oportuno. La escasez de donantes no es el principal obstáculo para que se realicen trasplantes, pues el hígado es uno de los dos órganos —el otro es el riñón— que se puede donar en vida y, en el caso de los niños, sus padres u otros familiares suelen estar dispuestos a ser los donadores.
“Para mí es doloroso ir a México y ver a niños, que en Yale trasplantaríamos en dos semanas, morir porque en los países como el nuestro la enfermedad de hígado para los niños es, en muchos casos, terminal”, dice Manuel Rodríguez Dávalos, cirujano mexicano, director de Trasplante Pediátrico del Hospital Infantil Yale-New Haven.

EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO Federico Gómez se realiza la
mayoría de los trasplantes hepáticos en niños. Foto: SAÚL LÓPEZ/CUARTOSCURO
Aunque la atresia de las vías biliares, como la que sufrió Ximena, es la responsable del 60 por ciento de los casos pediátricos donde se requiere un trasplante de hígado, existen otros padecimientos que también lo necesitan para su tratamiento, como las enfermedades metabólicas (con el 10 por ciento) y la falla hepática fulminante, con el otro 10 por ciento de los casos, que bien podría ser la peor pesadilla de cualquier padre, pues la sufren niños perfectamente sanos, de cualquier edad, cuyo hígado, de manera repentina, deja de funcionar. El abuso de paracetamol, una de las sustancias más comunes y de mayor prescripción en los menores, suele estar vinculado en estos últimos casos, en los cuales la ventana de oportunidad para realizar el trasplante es de apenas dos a tres días.
Estados Unidos comparte con México las mismas causales para que niños requieran trasplantes de hígado. La diferencia es que en ese país se realizan casi 600 trasplantes de hígado pediátrico al año, de acuerdo con la Organ Procurement and Transplantation Network (OPTN).
“Dadas las diferencias de población entre Estados Unidos (318 millones de habitantes) y México (120 millones de habitantes), estimo que en México deberían de practicarse unos 300 trasplantes pediátricos al año”, dice Rodríguez Dávalos.
PESAR 10 KILOS, LA PRIMERA BARRERA
La mayoría de los niños con atresia biliar en México fallecen. El grueso de ellos lo hará sin que el sistema de salud les haya dado una oportunidad de luchar por su vida en el quirófano, o sin siquiera haber sido considerados como candidatos a entrar en la lista de espera por un hígado, aun cuando algún familiar haya deseado donar un fragmento de su propio órgano.
Uno de los principales obstáculos para entrar en la lista de espera es que el niño debe pesar más de diez kilogramos, una característica médicamente no indispensable, pero que en los hospitales públicos se establece como requisito, de acuerdo con los especialistas Manuel Rodríguez Dávalos y Joshue Covarrubias, director de la Unidad de Hepatología y Trasplante Infantil en Guadalajara, quien se formó durante cinco años en Barcelona, España, en entrevistas por separado.
“En Yale hemos operado incluso a bebés de tres a cuatro kilogramos y siete semanas de nacidos con éxito”, dice Rodríguez Dávalos, quien reconoce que, a menor peso, el riesgo se incrementa. Sin embargo, en casos graves el peso no es un impedimento. “Supongo que, en el caso de México, los recursos son menores y ponen más requisitos para asegurar que los pacientes que llegan al trasplante tengan mejores resultados”.

No es falta de donadores, pues el hígado se puede donar en vida incluso de adulto a niño, pues solo se requiere una porción y los padres y demás familiares suelen ser voluntarios a donadores. Tampoco se debe a la falta de personal capacitado, pues los niños trasplantados tienen una tasa de sobrevivencia superior al 90 por ciento.
El obstáculo principal es la falta de presupuesto asignado al programa de trasplante hepático pediátrico. Los niños mueren porque ni el Ejecutivo ni el Legislativo los considera en el presupuesto. Además, los pocos especialistas que hay se concentran en la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León.
Cada trasplante de hígado tiene un costo aproximado de un millón 200,000 pesos (en el ámbito privado el costo se duplica) y el monto se eleva al doble cuando se realiza de un donador vivo, pues al procedimiento se suman los cuidados posoperatorios del donador, explica Gustavo Varela Fascinetto, el más reconocido transplantólogo pediátrico de hígado en el país.
Esto quiere decir que, para realizar los 24 trasplantes hepáticos en 2016, se invirtieron 26 millones 400,000 pesos y que para cubrir la posible demanda de 600 infantes se requerirían 360 millones de pesos. Para llegar a esa meta, el gobierno federal tendría que recortar ciertos gastos para destinarlo a un programa de trasplantes. Por ejemplo, de haberse evitado la compra del avión presidencial Boeing 787-8, que tuvo un costo de 2,952 millones de pesos, se hubieran podido realizar 2,460 trasplantes de hígado.
“El problema más grande es lo económico”, asegura el doctor Covarrubias, quien desde 2016 está al frente de la Fundacion Nois de Mexico, la cual busca recaudar donaciones para llevar a cabo más trasplantes de hígado pediátrico. “Un trasplante es costoso y, desde el punto de vista administrativo, no es rentable, porque quizá con lo que cuesta un trasplante de hígado se realizan tres de riñón, o se puede pagar un gran número de quimioterapias. Pero en España, donde trabajé cinco años, el tema económico jamás era algo que se ponía en la mesa para definir si se le salvaba la vida a un niño o no”.
México requiere fortalecer un programa de donante vivo para hígados, lo que técnicamente es posible, pero económicamente representa el doble del gasto, el del paciente trasplantado y el del donante, explica Covarrubias.
“Como médico es doloroso y frustrante decirle a una familia que ya no hay nada más qué hacer para salvar a su hijo, sabiendo que sí hay cosas que hacer, pero que no tienes para dónde hacerte”, lamenta el especialista que por su ubicación recibe casos de al menos siete estados de la república: Sinaloa, Guanajuato, Michoacán, Colima, Sonora, Nayarit y Jalisco.


IRIS estaba por cumplir tres meses cuando vómitos, vientre
inflamado y un tono amarillento en los ojos anticipaban una pesadilla. La
desahuciaron varias veces, pero ahora, a los 11 años, ella misma es su mejor
enfermera. FOTO: JORGE GONZÁLEZ/NW NOTICIAS
LOS SIETE DESAHUCIOS DE IRIS
Iris estaba por cumplir tres meses de nacida cuando las cosas dejaron de marchar bien. Constantes vómitos y un tono amarillento en los ojos anticipaban una pesadilla que duraría cuatro años. Cuando sus padres la llevaron a la sala de emergencias de la clínica en su natal Delicias, Chihuahua, Iris fue desahuciada por primera vez: “Está muy grave… Tiene atresia… Va a morir”. Eso les dijeron sin mencionarles la posibilidad de que un trasplante de hígado le podría salvar la vida.
Alejandro y Ana no se resignaron. Tocaron todas las puertas donde podían tenderles una mano entre Delicias y Torreón, Coahuila: asociaciones civiles, el DIF estatal, hospitales públicos y privados. A lo largo de más de un año entre salas de emergencia, Iris fue desahuciada en seis ocasiones. Hasta que en un hospital de Torreón un médico les dio una luz de esperanza: “Trasplante de hígado”. El médico también les recomendó que acudieran al HIFG, con el doctor Varela Fascinetto.
Ana y Alejandro, ama de casa y empleado de carnicería en Delicias, dejaron lo poco que tenían para partir con su única hija en brazos a la Ciudad de México, aun cuando sus propios familiares hicieron todo lo posible para desalentarlos: “Si se muere será voluntad de Dios, ¿para qué van a sufrir a una ciudad donde no conocen a nadie?”, les dijo el padre de Alejandro.
“Si algo le pasa a mi hija será luchando. No me perdonaré si la pierdo sin hacer nada”, le respondió su hijo.
Para cuando la familia Gandarilla llegó a la Ciudad de México, en julio de 2008, Iris ya había desafiado la estadística. Tenía cumplidos dos años. “No podía caminar, pero escuchaba música y bailaba con los bracitos”, recuerda Ana.
Una hora antes de llegar al hospital Federico Gómez, Iris comenzó a vomitar sangre, lo que significaba que una várice esofágica acababa de reventarse y corría el riesgo de morir. Cuando los médicos la vieron, la desahuciaron. Esa fue su séptima sentencia de muerte. La mayoría de los niños que sufren una hemorragia como esa, tan común en la atresia biliar, no sobreviven. Pero la pequeña no murió esa noche ni tampoco las que siguieron, Iris fue uno de esos milagros que desafían la estadística.
Mientras que 90 por ciento de los niños con atresia biliar no llegan a cumplir dos años, Iris aguantó un protocolo de trasplante de casi dos años, hasta que su padre fue aceptado como donador, lo que significa que la donación no implica un riesgo para él (niveles normales en sangre, buena presión arterial y no contar con sobrepeso). La nena finalmente recibió el trasplante idóneo a los cuatro años de edad.

Iris es una especie de rockstar en el Hospital Federico Gómez, los médicos la recuerdan como la pequeña guerrera que esperó hasta su cuarto año de vida y que, luego de ser trasplantada, pedía pizza.
Iris recién cumplió 11 años, lleva promedio de 9 en la escuela, sueña con ser nutrióloga y ella misma es su mejor enfermera: “No pide golosinas porque sabe que no debe; cuando se enferma de gripa se va a la cama y toma líquidos, porque casi no puede tomar medicamentos. Se esfuerza por llevar una vida sana y toma sin falta los inmunosupresores, una pastilla de noche y otra de día por el resto de su vida”, cuenta su mamá.
La familia Gandarilla decidió no regresar a Chihuahua para poder continuar la vigilancia médica de cerca. Se instalaron en un pequeño departamento de dos recámaras en Acolman, Estado de México, a unos 42 kilómetros del Hospital Federico Gómez. “En Chihuahua no hay nada. Solo aquí pueden atenderla en caso de que lo requiera”, dice Ana.
La Secretaría de Salud tiene seis hospitales regionales de alta especialidad, en Chiapas, Oaxaca, Tamaulipas, Yucatán, Estado de México y Guanajuato. En ninguno de ellos se practican trasplantes de hígado pediátrico.
De acuerdo con el Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra), solo en tres hospitales se han practicado trasplantes hepáticos en niños: tres son del IMSS, uno del ISSSTE y dos de la SSA, entre estos últimos se encuentra el Hospital Infantil de México Federico Gómez, donde se realizan la mayoría de estos trasplantes.
Para los casi 40 millones de niños que viven fuera de estas tres entidades, la suerte juega en contra, pues, como los padres de Iris, el diagnóstico certero podría no llegar, y mucho menos la cura.
LA ESPERANZA TIENE ALAS
Noelia Reyes esperaba en el verano de 2009 a su tercera hija en la ciudad de Puebla. Vicky nació en agosto sin complicaciones, pero al cumplir el mes su madre notó que los ojos de la recién nacida no eran como los de sus otras dos hijas. Tenían una tonalidad amarilla.
“Baños de sol”, recetó su pediatra. Noelia acató la instrucción; la ponía en la ventana con solo un pañal, pero la tonalidad amarillenta, lejos de aliviarse, comenzó a ser acompañada por vómitos y un estómago cada vez más inflamado, a la par que la recién nacida parecía estar todo el tiempo irritada.

PAYASOS del grupo Amigos en Recuperación realizan en Oaxaca
una colecta en beneficio de una bebé de siete meses que padece atresia biliar y
requiere un trasplante de hígado. foto: ARTURO PÉREZ ALFONSO/CUARTOSCURO
Noelia entonces llevó a Vicky al Hospital del Niño Poblano, donde tras algunos análisis clínicos, determinaron que la pequeña padecía atresia de vías biliares. De ahí al Federico Gómez, donde fue testigo de cómo decenas de niños morían sin siquiera lograr ingresas en la lista de espera.
Entonces, una trabajadora social del mismo hospital le recomendó ir a España, que es el líder de trasplantes en el mundo, con 37 por millón de habitantes, mientras que México ocupa la posición 56, aun por debajo de otros países latinoamericanos como Uruguay, Colombia y Chile. Incluso Argentina, con un tercio de la población mexicana, realiza 33 por ciento de trasplantes más que México. Y Brasil, que tiene 50 por ciento más habitantes, realiza 6.5 veces más trasplantes.
Noelia encontró en España una esperanza. Ella y su esposo vendieron sus dos automóviles para comprar uno nuevo y rifarlo. Vendían lo que podían, y tras cinco meses reunieron 700,000 pesos, menos de la mitad de que lo que se habían fijado como meta, pero con eso se aventuraron y partieron.
Vicky fue trasplantada en un par de meses y regresó a Puebla. Está por cumplir ocho años y lleva una vida completamente normal.
“Lo que más me duele es ver que mi hija empezó a mejorar desde que llegamos a España, los suplementos alimenticios, las medicinas, todo fue mejor allá y empezó a ganar peso enseguida. ¿Por qué les niegan ese derecho a los niños mexicanos? El derecho a estar sanos, vivir felices. No lo entiendo”, dice Noelia, y bien podría ser la pregunta de todos los padres con niños en espera de un hígado. ¿Por qué?
El director del Cenatra, Salvador Aburto, considera que “la mejor opción sería apostar todo lo que se pueda a donantes de personas fallecidas”, para ello es importante aumentar la sensibilización sobre la donación pediátrica.
En México existe la figura del coordinador Hospitalario de Donación (CHD), el cual es el encargado de explicar a los familiares de los posibles donadores fallecidos las opciones para la donación. Sin embargo, el acercamiento con los padres que acaban de sufrir la pérdida de un hijo suele ser un trabajo más complejo, “por ello es importante sensibilizar a la población al respecto”, dice Aburto. “También los donadores niños salvan vidas”.

MANUEL RODRÍGUEZ, director de Trasplante Pediátrico del
Hospital Infantil Yale-New Haven: “Para mí es doloroso ir a México y ver morir
a niños que en Yale trasplantaríamos en dos semanas”. FOTO: ANTONIO CRUZ/NW
NOTICIAS
DERECHOS VULNERADOS
Los cientos de niños que mueren por falta de un trasplante de hígado es una grave violación de los derechos humanos, considera Nashieli Ramírez, especialista en derechos humanos de la infancia y coordinadora general de la organización social Ririki. La omisión por parte del Estado en dar respuesta a los menores y sus familias falta a cada uno de los 121 puntos de la Recomendación General 15 de la Convención de los Derechos del Niño de la ONU, signada por México.
“Podríamos llevar el caso ante instancias internacionales”, dice Ramírez. “Llevar el caso ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos”.
La universalidad al acceso a la salud es “un mito y una falacia”, señala Ramírez, pues, aunque el padrón de personas cubiertas por algún sistema de salud llega prácticamente al cien por ciento de la población, la disponibilidad de especialistas, medicinas y hospitales es precaria. “El tratamiento de la salud no es solo tener acceso, sino tener disponibilidad de los servicios”, explica.
En este sentido, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) apunta que, si bien el presupuesto a la salud subió de 2.4 a 3.2 por ciento del PIB, existen “dudas sobre si este dinero está generando beneficios”.
“Algunos indicadores importantes sugieren que el sistema de salud mexicano no trabaja de la forma más eficiente posible. Por ejemplo, casi 10 por ciento del presupuesto total de salud es gasto administrativo, el más alto de la OCDE. A ello debe sumarse el gasto personal que realizan ciudadanos para cubrir sus requerimientos de salud. Ese es también un indicador de que el sistema no ofrece una cobertura efectiva ni servicios de calidad”.
Y agrega un dato contundente: “Tal vez por ello y por otros factores, durante la última década, la brecha en la esperanza de vida entre México y otros países de la OCDE desafortunadamente se amplió de cuatro a seis años”.
Para evitar que más niños continúen muriendo en espera de un órgano se requiere del apoyo, no solo de la federación, sino también de los estados. El director del Cenatra desde 2014, Salvador Aburto, tiene como objetivo fortalecer la donación y procuración de órganos con las secretarías de salud estatales para buscar la descentralización de los trasplantes.