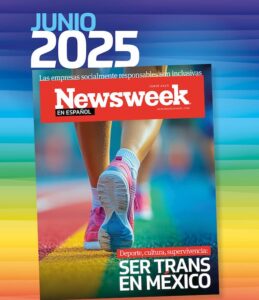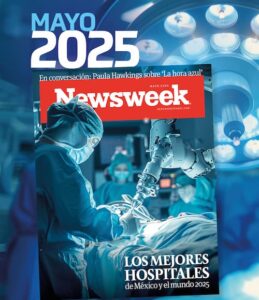Se da por hecho que el hombre es XY y mujer XX, pero
no en todos los casos, señala la doctora Laura Audí, investigadora del grupo de
Endocrinología Pediátrica del Vall d’Hebron. Sabe que la percepción social asocia
el término hermafrodita a todas las condiciones de intersexualidad, y persiste
la idea de que son personas con genitales masculinos y femeninos a la vez. No
es así. “El mito, el tabú y la leyenda distorsionan una realidad mucho más
compleja. La intersexualidad se produce cuando hay una discrepancia entre el
sexo génetico, el de la gónada y el de los genitales”, explica la Audí.
La OMS (Organización Mundial de la Salud) asegura que
ronda por uno por ciento el número de personas intersexuales en todo el mundo, un
dato que se hace difícil precisar en algunas sociedades ultraconservadoras.
Los problemas comienzan a las pocas horas de nacimiento,
cuando los padres deben registrar al recién nacido, y habrá que darle género al
bebé.
El equipo médico que trajo al mundo al pequeño y que
determina su intersexualidad (endocrinos, pediatras, cirujanos y genetistas) estudian
las características preponderantes en el pequeño para asignarle un género, pero
a los padres les toca, finalmente y con la información que tengan –por lo
regular escasa y ambigua–, decidir si será niño o niña.
Los especialistas establecen la necesidad de realizar o
no cirugías en el bebé para reasignarle el sexo, ya sea con la extirpación de
las gónadas, la reconstrucción genital o incluso la posterior hormonación. Algo
que desata debate entre profesionales, activistas y afectados. La duda que mata
–casi en sentido literal– es si resulta preferible aginarle un sexo mediante
cirugía para que el bebé crezca ya definido, o posponer la decisión para que
sea el propio niño quien desarrolle un género u otro.
Entonces surgen un montón de complicaciones, el
primero, cómo identificarlo en un mundo
que se divide básicamente entre hombres y mujeres. Cómo inscribirlo en la
guardería, en el colegio, cómo presentarlo a la familia a las amistades. Cómo
hacerlo encajar en una sociedad que no le guarda un sitio.
Los más reacios a la cirugía pediátrica sostienen que
el protocolo actual está enfocado a que los padres accedan a la operación. “El
manual para médicos que utilizan en Estados Unidos, de la John Hopkins
University, recomienda utilizar la palabra cáncer para convencer a los padres
de que hay que intervenir; “no falla”, asegura el jurista Daniel J. García,
experto en la materia y autor del libro Sobre el derecho de los
hermafroditas.
Asunto grave si se toma en cuenta que “las
estadísticas de cáncer, en realidad, son mínimas”, señala, apelando a una
campaña llevada a cabo en Australia, donde se comparaba la intersexualidad con
el cáncer de mama. “12.3% de las mujeres tiene riesgo de sufrir cáncer de mama
y en cambio no se extirpan a todas las mujeres nada más nacer. En cambio, el
riesgo de sufrir tumoración, que no cáncer, en las personas intersexuales es de
9%. Hay muchos síndromes que es incluso de 0, ¿por qué con un 9% se justifica
la mutilación y cuando hay otros de riesgos más altos ni se nos pasa por la
cabeza?”, se pregunta el jurista.
La doctora Audí considera que en el debate de las
cirugías no debe adoptarse una postura simplista y aboga por una solución
individualizada a cada caso. Aunque reconoce que en el pasado han podido llevarse
a cabo intervenciones “criticables y precoces”, actualmente los protocolos son
más cuidadosos y respetuosos con el bebé y los padres, a los que se informa
mejor.
No hay una decisión correcta sobre qué hacer, solo
existe lo que es correcto para unos padres y su bebé, en particular. El camino
más amable, certero y recomendable es brindar a los papás una asesoría sin
tendencia, como anota la psicóloga Yolanda Melero: “Defendemos que se informe
correctamente de las alternativas, y que se haga lo mejor para el beneficio
psicológico del paciente y de su familia”, que incluyan a gente intersexual con
la que los padres puedan consultar. “El principal problema que afrontan es la
soledad, el desconocimiento y la sensación de aislamiento tras el diagnóstico”,
concluye Melero.