Virus, incendios forestales, emisiones de la industria… la lista de contaminantes atmosféricos naturales y provocados por el hombre es larga. Nuestra calidad del aire se ve afectada por factores ambientales cercanos, así como por efectos dominó a miles de kilómetros de distancia.
Es fundamental comprender cómo estos factores afectan a nuestra salud y al planeta.
En su próximo libro, Air-Borne: The Hidden History of the Life We Breathe (Dutton), el galardonado periodista científico Carl Zimmer relata los inicios del campo de la aerobiología, explorando cómo los microorganismos, las partículas y los contaminantes pueblan el aire que respiramos, para bien o para mal.
En este extracto exclusivo, Zimmer comparte la historia de cómo el COVID-19 afectó a un pequeño grupo de coro y, de manera más general, cómo se transmiten los virus aéreos y sus implicaciones para la salud pública.
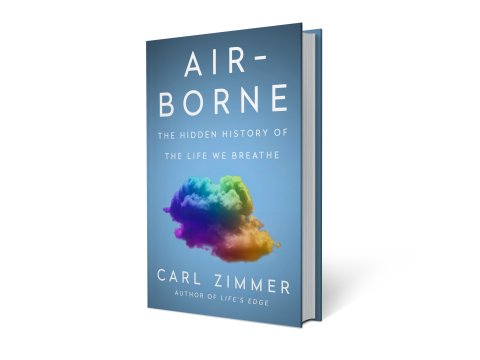
Los músicos fueron los primeros en subir al escenario: tres de ellos llevaban violines y uno un violonchelo. El quinto se sentó frente a un piano de cola. Fueron recibidos con oleadas de sonido, mientras el público aplaudía. Los aplausos se hicieron más fuertes a medida que decenas de cantantes salían de las dos alas, los hombres con esmoquin y las mujeres con pañuelos de colores brillantes sobre vestidos negros.
Los cantantes mayores se acomodaron en las dos filas de sillas detrás de los músicos. Los más jóvenes subieron a las gradas bajas detrás de las sillas.
Ya en sus puestos, se enfrentaron al público. De las 90 personas reunidas en el escenario, cuatro llevaban mascarillas.
Había alrededor de 170 personas en la audiencia la noche del 6 de mayo de 2023: una reunión de amigos, familias y amantes de la música sin conexión del rincón noroeste del estado de Washington. Habían viajado a McIntyre Hall en Mount Vernon para la actuación de primavera del Skagit Valley Chorale.
Un miembro del coro enseñaba quinto grado, y su ejército de fans adolescentes, ataviados con diamantes de imitación y tafetán, zumbaban en el balcón. Algunas personas en la audiencia usaban máscaras quirúrgicas de color azul pálido que se ajustaban holgadamente sobre sus bocas. Otros usaban N95 que se cerraban herméticamente. Lo que habría parecido extraño en 2019 parecía bastante normal cuatro años después.
Cuando los aplausos se fueron apagando, una mujer bajita con un pañuelo gris se dirigió al frente del escenario. Se presentó como Ruth Backlund, la presidenta de la junta directiva del coro, y dio la bienvenida al público.
El coro comenzó con un himno. A la señal de Yvette Burdick, la directora del coro, los cantantes bajaron sus diafragmas. Inhalaron el aire de la sala de conciertos profundamente en sus pulmones, en los finos alvéolos en los extremos más profundos de sus vías respiratorias. El oxígeno del aire se filtró en sus torrentes sanguíneos, mientras que el dióxido de carbono se desgasificó.
Los cantantes luego dejaron que sus pulmones se desinflaran, y el aire alterado volvió a subir por sus bronquios, a sus tráqueas y a través de sus laringes. Bandas de músculos zumbaron con la brisa ascendente y produjeron un espectro de sonido. Los cantantes colocaron sus bocas en diferentes formas, para esculpir las ondas acústicas a medida que escapaban.
El sonido se propagó por el pasillo, las ondas sacudían las moléculas del aire y rebotaban en las paredes. Las ondas acababan en nuestros canales auditivos, haciendo vibrar nuestros tímpanos y generando señales eléctricas que entraban en nuestros cerebros, donde producían la percepción del sonido.
La física del aire se unió a nosotros en una comunión mientras el coro cantaba canciones sobre la gratitud: por la Tierra, por la liberación de la esclavitud, por el amor. “Ponme como un sello sobre tu corazón, como un sello en tu brazo”, nos decían las vibraciones.

El coro de Mount Vernon detecta un aumento temprano en los casos de COVID-19
El 5 de mayo de 2023, un día antes del concierto de primavera, la Organización Mundial de la Salud hizo un anuncio importante. En una conferencia de prensa en Suiza, el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró que el COVID-19 ya no era una emergencia de salud pública de interés internacional. Habían pasado tres años y cinco meses desde que el coronavirus SARS-CoV-2 surgiera en Wuhan (China). La COVID-19, una enfermedad nunca antes vista, se convirtió en el peor desastre de salud pública de los tiempos modernos, al infectar a la mayoría de las personas de la Tierra. Cuando Tedros hizo su anuncio, había matado a unos 25 millones de personas.
Algunas de las primeras personas del mundo que contrajeron COVID‑19 estuvieron ante nosotros en el escenario del McIntyre Hall. El 10 de marzo de 2020, 58 miembros del Skagit Valley Chorale se infectaron durante un ensayo. Antes de que terminara el mes, tres de ellos estaban en el hospital. Dos de ellos murieron.
El brote causó horror y conmoción en el coro. Sabían que algunas enfermedades pueden propagarse a través de gotitas que se dejan en los pomos de las puertas o que se disparan a corta distancia al toser o estornudar. Pero investigaciones posteriores revelaron que el brote del Skagit Valley Chorale probablemente se propagó a través de una canción. Una cantante infectada liberó una nube invisible de gotitas tan pequeñas que resistieron la gravedad y flotaron como el humo. No tosió ni estornudó para liberar los virus: se escaparon con cada respiración. En otras palabras, el COVID-19 se transmitía por el aire.
Los científicos comienzan a repensar cómo se propagan las enfermedades debido al COVID-19
Soy periodista y las enfermedades son una de mis especialidades. Me enteré del nuevo virus a principios de enero de 2020, cuando todavía estaba en China. A fines de enero, algunos científicos ya estaban prediciendo una pandemia. Comencé a advertir a mis amigos que se prepararan para un posible desastre. Como un prepper paranoico del fin del mundo, les aconsejé que guardaran papel higiénico y comida enlatada adicionales. Cuando alguien me llamó para planificar una reunión en junio, le dije que las reuniones podrían no existir en junio.
En algunos aspectos tenía razón y en otros estaba muy equivocada. Al igual que el coro del valle de Skagit, no me preocupaba el aire. Si me mantenía a unos cuantos metros de distancia de los desconocidos, estaría a salvo de cualquier virus que tosieran o estornudaran. Las gotitas que expulsaban caían al suelo como cojinetes de bolas. El riesgo más preocupante parecía acechar en las superficies: la piel de mis manos, que lavaba muchas veces al día; las bolsas de la compra que desinfectaba con toallitas Clorox.
En los meses siguientes, fui asimilando el creciente consenso de que el COVID-19 se transmitía por el aire. Cuando me di cuenta de que las gotitas flotantes podían transmitir el virus de una persona a otra, cambié las toallitas Clorox por un monitor de dióxido de carbono. Las mascarillas se convirtieron en un artículo básico. También empecé a pensar en el aire de otra manera, como un océano gaseoso en el que todos vivimos, que se infiltra en nuestros cuerpos, que nuestros propios cuerpos transforman y luego regresan al gran mar transparente, que contiene virus exhalados que luego pueden inhalarse. Pero también me quedó una pregunta: ¿cómo pudo un misterio tan fundamental sobre el peor desastre de salud pública en un siglo permanecer sin resolver durante tanto tiempo?
Una vez que la pandemia pasó su punto máximo (después de que la mayoría de las personas en la Tierra se infectaron, se vacunaron o ambas cosas), comencé a buscar una respuesta. Se hizo evidente que durante miles de años la atmósfera había sido un misterio íntimo y envolvente. Durante cientos de generaciones, los académicos y los médicos habían afirmado que el aire en sí mismo podía volverse peligroso. Le dieron al aire malo una variedad de nombres, como miasma.
Los miasmas podían ser causados por las estrellas o los pantanos; podían extenderse por una calle o flotar durante cientos de kilómetros. Cuando la medicina occidental moderna tomó forma a fines del siglo XIX, tanto los científicos como los médicos dejaron de lado los miasmas y los trataron como una reliquia vergonzosa de la Edad Oscura, un concepto con tanto valor para la medicina como los pacientes sangrantes.
Sabían que los gérmenes propagan enfermedades, y sabían que los gérmenes se propagan principalmente a través de los alimentos, el agua, el sexo y el tacto, así como a través de la tos y los estornudos. Los gérmenes no se transmiten por el aire.
Pero en la década de 1930, algunos científicos cuestionaron este consenso. Sostuvieron que las enfermedades podían propagarse por las corrientes y que los gérmenes podían flotar durante horas como el humo. Reconocieron que los patógenos transmitidos por el aire planteaban una amenaza fundamentalmente diferente a la que planteaban la tos y los estornudos de corta distancia.
Sostuvieron que algunas de las peores enfermedades conocidas por la humanidad, como la tuberculosis y la gripe, se propagaban de esa manera. Esos científicos ayudaron a crear un nuevo campo: la ciencia de la vida transmitida por el aire. Lo llamaron aerobiología.

Los aerobiólogos eran un grupo heterogéneo. Algunos rastreaban patógenos que flotaban en el interior de las escuelas y los subterráneos, mientras que otros atrapaban microbios que surcaban el cielo. Deslumbraron al mundo al encontrar esporas que llegaban hasta la estratosfera. Los fundadores de la aerobiología esperaban que su nueva ciencia unificara toda la vida del aire, ya fuera en interiores o exteriores, y dejara en claro que las enfermedades transmitidas por el aire que nos afligen son solo unas pocas especies entre una vasta colección flotante.
Cuando la aerobiología surgió como campo de estudio generó un gran entusiasmo, pero al cabo de unos años se tambaleó. En la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y otros países reclutaron a aerobiólogos para fabricar armas biológicas.
Y cuando la guerra terminó, los aerobiólogos siguieron cultivando patógenos para arrasar ciudades y matar de hambre a las naciones. Un velo de secretismo cayó sobre gran parte de la aerobiología. Incluso hoy, la ciencia no está totalmente libre de él.
En aquellos años de posguerra, algunos aerobiólogos intentaron persuadir a los funcionarios de salud pública para que tomaran en serio la amenaza de las infecciones transmitidas por el aire.
En gran medida, fracasaron. Los expertos en enfermedades infecciosas que lideraron la lucha contra los brotes y se prepararon para la aparición de nuevas enfermedades en su mayoría ignoraron a los aerobiólogos, incluso cuando eso significaba aceptar algunos errores básicos sobre la física del aire.
La pandemia de COVID-19 finalmente sacudió ese consenso y, al hacerlo, brindó una oportunidad para repensar nuestra historia con el aire. La pandemia de COVID-19 no fue una casualidad. Pertenece a una historia profunda de vida aérea, una historia que se ha adaptado con asombrosa eficiencia al rápido ascenso de nuestra especie, desde el comienzo de la agricultura hace 10.000 años hasta el surgimiento de las ciudades, la Revolución Industrial y ahora las megaciudades y los desiertos diezmados del siglo XXI. El SARS-CoV-2 es solo una especie en un hábitat aéreo que en gran medida ignoramos, pero que haríamos bien en comprender.
Aire fresco
Los cantantes del coro Skagit Valley terminaron su concierto y luego hicieron una reverencia. Mientras el público aplaudía, revisé mi monitor de CO2. El nivel de dióxido de carbono (527 partes por millón cuando comenzaron a cantar) había llegado a 903 partes por millón. Afuera, el nivel rondaba las 420 partes por millón. En nuestra comunión, habíamos alterado el aire.
Después de que terminaron los aplausos, mi esposa y yo salimos al vestíbulo de techos altos. Felicitamos a Burdick y Backlund, pasamos junto a los estudiantes de quinto grado que rodeaban a su maestra como si fuera Taylor Swift , abrimos las puertas exteriores y caminamos hacia el aire nocturno.
Era el mismo aire que acabábamos de respirar dentro del McIntyre Hall, la misma capa de gases sin costuras. La única diferencia ahora era que no había un techo que lo retuviera. Podía exhalar todo el dióxido de carbono que quisiera, pero mi monitor de CO2 no se movía.



